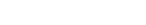Análisis crítico de las tasas por utilización del dominio público local de las empresas explotadoras de servicios de suministros
Agosto 2025
Santiago Peiró Martínez de la Riva
Subinspector de Tributos. Agencia Tributaria Madrid
![]()
Resumen
La regulación actual de la denominada tasa del 1,5 no deja de mostrar importantes carencias que hacen complicadas tanto la gestión como la inspección de la misma. Estos inconvenientes los sufren tanto los obligados tributarios como la Administración. Intentaremos un acercamiento a los problemas de cada sector de suministros, proponiendo algunas reformas que nos parecen necesarias.
Palabras clave
Dominio público local, tasa, empresas explotadoras de servicios de suministros, propuestas de reforma.
Abstract
The current regulation of the so-called 1,5 fee does not fail to show important shortcomings that
complicate both its management and inspection. These inconveniences are suffered by both the
taxpayers and the Administration. We will try to approach the problems of each supply sector, proposing some reforms that we consider necessary.
Keywords
Local public domain, fee, companies operating supply services, reform proposals.
Ya expusimos en un trabajo anterior [1] el régimen de tributación de las empresas explotadoras de servicios de suministros por la ocupación del dominio público local, actualmente contenida en el artículo 24.1 c) del RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante TRLHL).
Recordemos que el cálculo de la cuota tributaria consiste, básicamente, en la aplicación del 1,5% a los ingresos brutos de facturación obtenidos anualmente en el término municipal, si bien estos corregidos, respecto a determinados sujetos, mediante su minoración por el importe de los derechos abonados por el acceso o interconexión a redes ajenas.
Subrayamos, ya desde el primer momento, que no existe definición jurídica del concepto «ingresos brutos» ni concreción de los conceptos facturados que formen parte de estos. Esto último, que puede resultar paradójico -y así nos parece-, se echa en falta en virtud de determinados pronunciamientos jurisprudenciales que han discriminado en la facturación los importes sujetos y no sujetos a la tasa. Adelantamos la reflexión que expondremos al abordar cada tipo de suministro: si la magnitud central del método de cuantificación es la facturación bruta, como parámetro indiciario del valor de los aprovechamientos, es evidente que el concepto quiebra cuando se excluyen ciertos importes. En este sentido, hemos vuelto a estadios del siglo pasado, previos a la expansión que ofrecen los servicios de suministros tras la liberalización de los mercados.
![]()
[1] Revista Tributus número 2, agosto de 2023, páginas 80-105.
El vigente texto del artículo 24.1 c) del TRLHL proviene de la reforma que introdujo la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, con las modificaciones introducidas por el art. 15 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. La primera adaptó la tasa -muy tardíamente- a la realidad que supuso la liberación de los mercados, añadiendo la exclusión de los servicios de telefonía móvil; la segunda introdujo una nueva minoración de los ingresos brutos procedentes de la facturación, en este caso respecto a los suministros de gas, que más adelante abordaremos.
La redacción es la siguiente:
«Artículo 24. Cuota tributaria.
1. El importe de las tasas previstas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local se fijará de acuerdo con las siguientes reglas:
(…)
c) Cuando se trate de tasas por utilización privativa o aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros que resulten de interés general o afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario, el importe de aquéllas consistirá, en todo caso y sin excepción alguna, en el 1,5% de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en cada término municipal las referidas empresas.
A estos efectos, se incluirán entre las empresas explotadoras de dichos servicios las empresas distribuidoras y comercializadoras de estos.
No se incluirán en este régimen especial de cuantificación de la tasa los servicios de telefonía móvil.
Este régimen especial de cuantificación se aplicará a las empresas a que se refiere este párrafo c), tanto si son titulares de las correspondientes redes a través de las cuales se efectúan los suministros como si, no siendo titulares de dichas redes, lo son de derechos de uso, acceso o interconexión a estas.
A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se entenderá por ingresos brutos procedentes de la facturación aquellos que, siendo imputables a cada entidad, hayan sido obtenidos por esta como contraprestación por los servicios prestados en cada término municipal.
No se incluirán entre los ingresos brutos, a estos efectos, los impuestos indirectos que graven los servicios prestados ni las partidas o cantidades cobradas por cuenta de terceros que no constituyan un ingreso propio de la entidad a la que se aplique este régimen especial de cuantificación de la tasa. Asimismo, no se incluirán entre los ingresos brutos procedentes de la facturación las cantidades percibidas por aquellos servicios de suministro que vayan a ser utilizados en aquellas instalaciones que se hallen inscritas en la sección 1.ª ó 2.ª del Registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica del Ministerio de Economía, como materia prima necesaria para la generación de energía susceptible de tributación por este régimen especial.
Las empresas que empleen redes ajenas para efectuar los suministros deducirán de sus ingresos brutos de facturación las cantidades satisfechas a otras empresas en concepto de acceso o interconexión a sus redes. Las empresas titulares de tales redes deberán computar las cantidades percibidas por tal concepto entre sus ingresos brutos de facturación.
El importe derivado de la aplicación de este régimen especial no podrá ser repercutido a los usuarios de los servicios de suministro a que se refiere este párrafo c).
Las tasas reguladas en este párrafo c) son compatibles con otras tasas que puedan establecerse por la prestación de servicios o la realización de actividades de competencia local, de las que las empresas a que se refiere este párrafo c) deban ser sujetos pasivos conforme a lo establecido en el artículo 23.1.b) de esta ley, quedando excluida, por el pago de esta tasa, la exacción de otras tasas derivadas de la utilización privativa o el aprovechamiento especial constituido en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales».
Como ya hemos adelantado, no está legalmente definido el concepto «ingresos brutos de facturación». Por tanto, y a estos efectos, nos remontaremos a la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de enero de 1998 [1], dictada en el recurso de casación en interés de la Ley número 5434/1997, que, si bien trataba de la inclusión o no de los denominados costes específicos entre los ingresos de las distribuidoras sometidas a la tasa -problemática ya resuelta en contra de aquel pronunciamiento [2]-, continúa siendo la exposición más sistemática para aproximarnos al concepto.
Así se pronunció al respecto: «Los "Ingresos brutos procedentes de la facturación" tienen una gran semejanza con el concepto de "Cifra de negocios", pero se corresponden con más precisión, conceptualmente, con el importe de las Ventas de mercaderías y prestación de servicios».
La definición de Importe Neto de la Cifra de Negocios (INCN) se recoge en la Norma 11 de la Tercera parte del Plan General de Contabilidad, RD 1514/2007, de 16 de noviembre: «El importe neto de la cifra anual de negocios se determinará deduciendo del importe de las ventas de los productos y de las prestaciones de servicios u otros ingresos correspondientes a las actividades ordinarias de la empresa, el importe de cualquier descuento (bonificaciones y demás reducciones sobre las ventas) y el del impuesto sobre el valor añadido y otros impuestos directamente relacionados con las mismas, que deban ser objeto de repercusión».
Se trata, como vemos, de una magnitud comprensiva tanto de las ventas como de las prestaciones de servicios provenientes del tráfico o giro normal de la empresa, con exclusión de los ingresos extraordinarios y los impuestos.
Pues bien, este concepto de ingresos brutos de facturación no se está aplicando en los principales sectores sometidos a la tasa, fundamentalmente en virtud de los pronunciamientos jurisprudenciales al respecto. No vamos a criticar la previsión del legislador de minorar los ingresos brutos por el importe de lo abonado por derechos de acceso e interconexión, que claramente obedece a evitar una doble imposición económica. Nos referiremos, como hemos indicado, a la aplicación del concepto.
3.1 Los suministros de energía eléctrica
En el sentido que venimos comentando, y respecto a las empresas distribuidoras -titulares de las redes- la clara quiebra del concepto ingresos brutos lo supone la exclusión de las denominadas cuotas con destinos específicos, en virtud de la citada STS de 16 de diciembre de 2020.
Recordemos que el precedente recurso de apelación fue conocido por la Sección 3ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sede Sevilla), que desestimó las pretensiones de la distribuidora en sentencia de 7 de septiembre de 2017 [3]. La sentencia alude a las consideraciones contenidas en las Sentencias del TSJ de Madrid de 7 de abril de 2006 [4], del TSJ de Galicia de 24 de abril de 2013 [5] y del TSJ de Valencia de 27 de noviembre de 2015 [6]. Así, manifiesta «que los costes con destinos específicos no son equivalentes ni tienen la misma naturaleza que los ingresos específicos por cuenta de terceros, por lo que no nos encontramos en el supuesto previsto en el artículo 24.1.c), párrafo 6 TRLHL. Es decir, no nos encontramos ante el supuesto previsto en la reforma de este precepto, introducida por la Ley 51/2002: impuestos indirectos que gravan los servicios prestados, ni las partidas y cantidades cobradas por cuenta de terceros, que no constituyen ingresos propios de la entidad. En conclusión, coincidiendo con el criterio mantenido en las sentencias de los TSJ citados y en la sentencia recurrida en apelación, la Sala de instancia considera que las cuotas con destinos específicos en ningún caso deben excluirse de la base imponible de la tasa, a partir de lo dispuesto en el artículo 24.1.c) TRLHL».
Y añade con rotundidad: «Llevada a la última consecuencia la tesis que la recurrente propugna, ello constituiría una alteración de la base imponible de la tasa, en la medida en que la sustituye por el importe de los ingresos netos obtenidos por las empresas suministradoras. Por otra parte, la tesis que se mantiene concuerda con la expuesta por esta Sala en la reciente sentencia de fecha 21/2/13 (recurso de apelación 15019/12) en la que ya aludíamos a que "la locución en todo caso y sin excepción alguna, para referir el importe al 1,5% de los ingresos brutos, permita deducción alguna en estos para alcanzar el importe neto final"».
El concepto nuclear del debate es el de ingresos por cuenta de terceros. Lo que nos parece claro es que la inclusión de la expresión en el artículo 24.1 c) TRLHL, por mor de la Ley 51/2002, no puede convertir lo que previamente era ingreso bruto de facturación en un ingreso para un tercero. Si realmente lo fuese, tampoco habría sido computable antes de la reforma [7].
Debemos remitirnos para su definición a la Consulta evacuada por el Instituto de Contabilidad de Auditoría de Cuentas (ICAC) de fecha 31 de diciembre de 1994, publicada en el BOICAC 19/DICIEMBRE DE 1994-1. Se pronunció en los siguientes términos:
«Sobre la forma de contabilizar determinadas operaciones realizadas por cuenta de terceros ajenos a la empresa:
Las operaciones realizadas por una empresa en ejecución de un mandato, o cualquier otra figura similar, no tienen, en principio, influencia en los resultados de la empresa mandataria, sin perjuicio de que si el servicio es retribuido, deberá contabilizarse el ingreso correspondiente.
Por ello, si la empresa realiza actividades por cuenta de otra, ya sea en su nombre o en nombre propio, sólo originará el registro contable de los movimientos de tesorería que pudieran producirse y, en su caso, el de contabilización del ingreso correspondiente a la retribución, ya sea en forma de comisión o cualquier otra figura similar, todo ello sin perjuicio de que si jurídicamente y en determinadas circunstancias pudieran derivarse responsabilidades directas al mandatario como consecuencia de la ejecución del mandato, debería contabilizarse la correspondiente provisión por el riesgo asumido en el desempeño de la actividad.
En relación con los aspectos contables, y en particular las cuentas a emplear en la contabilización de los movimientos de tesorería que se puedan producir, podrán utilizarse cuentas del subgrupo 55 contenido en la segunda parte del Plan General de Contabilidad. Con respecto a la contabilización de la retribución, si la empresa ejecutora del servicio realiza como actividad ordinaria servicios de esta naturaleza reflejarán sus ingresos en cuentas del subgrupo 70, de acuerdo con la Resolución de este Instituto de 16 de mayo de 1991, por la que se fijan criterios generales para determinar el "importe neto de la cifra de negocios" que indica en la norma segunda que se incluirán en la cifra de negocios de la empresa los ingresos obtenidos de la actividad o actividades ordinarias de la empresa, entendiendo por actividad ordinaria aquella que realiza la empresa con regularidad en el ejercicio de su giro o tráfico habitual o típico. Concretamente y para el caso de las "comisiones" se indica expresamente en la norma sexta de la Resolución citada: "Las empresas que obtengan como actividad ordinaria ingresos procedentes de comisiones, integrarán en su cifra anual de negocios el importe de las mismas devengadas en el período".
Lo que permite concluir que si la empresa obtiene ingresos de naturaleza similar a las comisiones y éstas se devengan como consecuencia de la actividad ordinaria de la empresa, dichas comisiones forman parte de la cifra de negocios de la misma.
Si por el contrario la empresa obtiene este tipo de ingresos con carácter accesorio, es decir, sin ser su actividad ordinaria, se contabilizarán en el subgrupo 75 sin formar parte de la cifra de negocios de la empresa.
En relación con las provisiones a dotar en el caso de que su pudieran derivar responsabilidades el mandatario en la ejecución de la actividad, podrán utilizarse cuentas del subgrupo 49 para reflejar la provisión y cuentas de los subgrupos 69 y 79 para realizar respectivamente las dotaciones y desdotaciones a la misma».
Lo descrito no se corresponde con las cuotas con destinos específicos que, precisamente y como definición, son un porcentaje de la facturación que las distribuidoras han de ingresar en la cuenta correspondiente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), quien se encarga de repartir entre los beneficiarios. La CNMC no es un tercero por cuenta de quien se factura.
De hecho, la cuenta 705 «Prestaciones de servicios de distribución de energía » de la adaptación del Plan General de Contabilidad a las empresas del sector eléctrico [8] viene definida (como todas entre la 700 y 706) como «Transacciones, con salida o entrega de los bienes o servicios objeto de tráfico de la empresa, mediante precio, teniendo en cuenta lo indicado en la cuenta 708». Por tanto, no se contempla ninguna minoración en cuanto al apunte de los ingresos brutos.
Es la cuenta 708 «Compensaciones y liquidaciones interempresas» la que recoge las repetidas cuotas con destinos específicos, que se carga por el importe obtenido que corresponde a otras empresas, con abono a la cuenta 413 «Otros acreedores», cuya definición señala: «Deudas con otros acreedores, entre las que se incluyen las originadas por los importes obtenidos en la facturación con destinos específicos».
La definición es elocuente: importes obtenidos en la facturación. De esta forma, mediante el cargo en la cuenta 708, se consigue que estas cantidades no afecten a la cuenta de resultados, cumpliendo así lo prevenido en la Norma de Valoración 18º de la adaptación contable [9]. Pero no dejan de ser ingresos brutos de facturación [10].
Con la vigente interpretación jurisprudencial los ingresos brutos de las empresas distribuidoras resultan disminuidos, redundando en el incumplimiento de la ecuación que dispone el artículo 24.1 c) TRLHL: «Las empresas que empleen redes ajenas para efectuar los suministros deducirán de sus ingresos brutos de facturación las cantidades satisfechas a otras empresas en concepto de acceso o interconexión a sus redes. Las empresas titulares de tales redes deberán computar las cantidades percibidas por tal concepto entre sus ingresos brutos de facturación».
De esta forma, no todas las cantidades percibidas por tal concepto -acceso a redes- son computadas por las distribuidoras, en tanto que hay que descontarlas de los ingresos de las comercializadoras, sin exclusión de importe alguno de los peajes que abonan.
Lo que sintéticamente hemos expuesto nos lleva a concluir que resulta necesaria una reforma legislativa que aclare el concepto ingresos brutos de facturación a efectos de la tasa, de manera que estos sean, para las empresas distribuidoras, los que son objeto de contabilización en la cuenta 705; es decir, todos los facturados con excepción de los impuestos, de manera que, entonces, sí coincidirían con los importes objeto de minoración a las comercializadoras.
En cuanto a las empresas comercializadoras de energía eléctrica, tampoco la construcción jurisprudencial del tributo comprende todos los conceptos objeto de facturación.
El problema ya lo puso de manifiesto la Comisión para el estudio y propuesta de medidas para la reforma de la financiación de las Haciendas Locales en su informe de 3 de julio de 2002 [11]. Recogemos parte de las reflexiones que expuso en las páginas 151 y 152:
«La primera cuestión, que ha originado conflictividad en su aplicación, es si deben tenerse en cuenta los ingresos brutos totales de las empresas, o solamente los ingresos brutos directamente obtenidos por aquéllas, como consecuencia de la utilización del dominio público. Algunas interpretaciones entienden que se refiere única y exclusivamente a esta segunda magnitud, pero parece que se basan en el error de confundir la causa de la imposición con la cuantificación de la tasa. En la construcción legal actual se toma en cuenta el volumen de negocios de las empresas para medir la tasa porque entra dentro de la lógica que la utilización del dominio público sea tanto o más intensa cuanto mayor sea el tamaño de la empresa, y uno de los mejores baremos de medida es, sin duda, el volumen de las operaciones.
(…)
Por ello, la Comisión considera que procede delimitar con claridad que los ingresos brutos de la facturación deben entenderse tanto del importe obtenido de la venta de servicios vinculados a las infraestructuras indirectamente como de la prestación de suministros directos».
No podemos estar más de acuerdo con dicha consideración que, sin embargo, no tuvo eco en la redacción de la Ley 51/2002, ni tampoco en el Informe de la Comisión de expertos de 2017.
Nos queremos referir en este punto a los denominados servicios de valor añadido. Al respecto, comenzaremos por transcribir en parte el artículo 44 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico [12]:
«Artículo 44. Derechos y obligaciones de los consumidores en relación con el suministro. [13]
1. Los consumidores tendrán los siguientes derechos, y los que reglamentariamente se determinen, en relación al suministro:
(…)
d) A formalizar un contrato de acceso con la empresa distribuidora o un contrato de suministro con la empresa suministradora de electricidad, según corresponda, en el que se especifique:
(…)
9º La información relativa a otros servicios prestados, incluidos, en su caso, los servicios de valor añadido y de mantenimiento que se propongan, mencionando de manera explícita el coste de dichos servicios adicionales y su obligatoriedad o no».
Resulta patente que la prestación de estos servicios de valor añadido forma parte del contrato de suministro. Que sean prestados por la propia comercializadora o por empresa que esta constituya ad hoc, o que renuncie a llevarlos a cabo, entra en el marco de la economía de opción. Pero, salvo que los lleve a cabo un tercero, resulta innegable que forman parte del contrato de suministro.
Así lo entendió, entre otras, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 20 de enero de 2021 [14], dictada en el recurso de apelación 708/2020, que indicó en su Fundamento de Derecho Cuarto: «La redacción del artículo 24.1.c) difícilmente permite una interpretación que restrinja el concepto de ingresos brutos a los obtenidos solo y exclusivamente como precio del suministro de la energía que circula a través de las conducciones o infraestructuras que ocupan el dominio público. El precepto enfatiza que en todo caso y sin excepción alguna el importe de la tasa consistirá en el 1,5% de los ingresos brutos procedentes de la facturación, y es objeto de facturación no solo la energía consumida, sino también los servicios de valor añadido que menciona la apelante. Todos estos son obtenidos por la entidad comercializadora «como contraprestación por los servicios prestados».
Pese a ello, recurrida la Sentencia en Casación, el Tribunal Supremo concluyó en su Sentencia de 14 de febrero de 2023 [15]:
«OCTAVO. - Fijación de la doctrina jurisprudencial.
Como consecuencia de lo expuesto, la doctrina que hemos de fijar como respuesta a la cuestión de interés casacional es que a efectos del sistema de fijación de cuota tributaria de los suministros comprendidos en el artículo 24.1.c) TRLRHL, han de excluirse del parámetro de ingresos brutos procedentes de la facturación a que hace referencia dicho precepto, el importe de facturación por los servicios adicionales o de valor añadido como los enunciados en el anterior fundamento jurídico séptimo (venta e instalación de equipos ajenos a los de recepción o medición del suministro, tales como calderas, termos, equipos de aire acondicionado, climatización etcétera, así como su revisión, inspección, mantenimiento y reparación; servicios de gestión integral de estos equipos instalados en el domicilio o instalaciones del usuario del suministro; venta e instalación de placas fotovoltaicas; estudios de eficiencia energética; intermediación de contratos de seguros de riesgo de impagos)».
En consecuencia, a nuestro juicio se impone aquí también una actuación del legislador que, tal como aconsejó en 2002 la Comisión para el estudio y propuesta de medidas para la reforma de la financiación de las Haciendas Locales, aclare que los ingresos brutos de facturación son todos los que se perciben en la factura de suministro que abona el consumidor final.
3.2 Los suministros de gas
En el mismo sentido que hemos expuesto en el apartado anterior sobre los servicios de valor añadido, hemos de citar el artículo 57 bis de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos [16]:
«Artículo 57 bis. Derechos de los consumidores en relación con el suministro. Los consumidores tendrán los siguientes derechos:
(…)
e) Tener un contrato con el comercializador en el que se especifique:
(…)
3.º El tipo de servicio de mantenimiento que se ofrezca».
No insistiremos, por tanto, en este extremo ya comentado, centrándonos en la previsión del párrafo sexto del artículo 24.1 c) en cuanto dispone: «No se incluirán entre los ingresos brutos procedentes de la facturación las cantidades percibidas por aquellos servicios de suministro que vayan a ser utilizados en aquellas instalaciones que se hallen inscritas en la sección 1.ª ó 2.ª del Registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica del Ministerio de Economía, como materia prima necesaria para la generación de energía susceptible de tributación por este régimen especial».
La norma obliga a la minoración de la base imponible de los comercializadores de gas, a efectos de la tasa, por los suministros que efectúan a consumidores que, a su vez, producen energía eléctrica a partir de aquella materia prima. En este caso no advertimos una posible doble imposición que se quisiera evitar, ni jurídica ni económica, y sí una extraordinaria complejidad en la gestión de la tasa.
De hecho, no vemos clara la ratio legis del precepto. En la Exposición de Motivos de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social [17], cuyo artículo 15 Segundo Uno introdujo el inciso que comentamos, nada se dice al respecto. Si se trata de incentivar la producción de energía eléctrica en régimen de cogeneración, resulta paradójico que el sujeto que lleva a cabo el proceso en nada se beneficia; más bien se le asignan cargas formales tendentes a demostrar el destino que dio al gas que le han suministrado, para que pueda reducir su cuota tributaria su suministrador.
A efectos ilustrativos de la complejidad de la cuantificación de la correspondiente reducción, citaremos, entre otras, la Sentencia 259/2011, de 25 de febrero, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (FD Tercero) [18].
Así se pronuncia:
«En el supuesto enjuiciado, el Juzgador de instancia desestimó el recurso al estimar que en ningún momento por parte de la entidad recurrente, ahora apelante, se ha desarrollado prueba de cargo tendente a acreditar que el servicio suministrado a Repsol tenga la consideración de materia prima necesaria para generar energía susceptible de tributación por el régimen especial previsto en la norma, para lo que habría bastado, señala el F.D. 2º, haberse aportado o interesado que desde el Juzgado se requiriera su aportación, una certificación expedida por la empresa receptora de energía que justificara que el gas suministrado por la entidad demandante durante el período impositivo discutido se destinaba a la generación de la energía eléctrica. Dadas tales circunstancias, la Sala acordó requerir a la entidad Repsol a fin de que acreditara el uso que dio al gas natural suministrado en las instalaciones a que alude la liquidación impugnada, sitas en la Pobla de Mafumet y durante el ejercicio cuestionado, 2004, requerimiento que fue cumplimentado por dicha entidad con el siguiente desglose:
Cantidades suministradas por Gas Natural:
- 1.830 t para consumos en la planta de Carburos Metálicos, para fabricación de hidrógeno para Repsol Petróleo (representa aprox. el 42,63%).
- 2.461 t para consumos en plantas de Repsol Petróleo (representa aprox. el 57,37%).
Cantidades consumidas en plantas de Repsol Petróleo:
- 2.237 t en cogeneración para producir energía eléctrica (90,9%).
- 224 t en red de fuel gas para combustión (8,1%.).
Concluye que "el porcentaje de gas natural destinado a la cogeneración ha sido del 52,15%".
De lo anterior podemos concluir que al menos un 52,15% de gas natural ha sido destinado a la cogeneración, por lo que procede estimar en parte el presente recurso de apelación y modificar la base imponible de la liquidación girada a la entidad apelante teniendo en cuenta el porcentaje acreditado que ha sido empleado como materia prima necesaria para la generación de energía».
Obviamente, para la apelante «el gas suministrado era destinado en su totalidad a la cogeneración».
Destacamos que para el Juzgado de instancia «habría bastado (…) haberse aportado o interesado que desde el Juzgado se requiriera su aportación, una certificación expedida por la empresa receptora de energía que justificara que el gas suministrado por la entidad demandante durante el período impositivo discutido se destinaba a la generación de la energía eléctrica».
Como no se practicó la prueba, tuvo que ser la Sala de apelación quien requiriera al perceptor del gas una certificación comprensiva de su destino.
Resulta evidente que la gestión de la tasa, tanto para el obligado tributario como para la Corporación Local, resulta «poco amable»-valga la expresión-: la suministradora ha de conocer, previamente a su declaración, el destino que su cliente ha dado al gas suministrado, y en qué proporción; la Administración desconoce si la minoración que practica el declarante es correcta; y, por último, hay un tercero, la empresa que produce energía en régimen de cogeneración, que en nada se beneficia y que ha de acreditar el empleo que ha dado al gas adquirido.
A nuestro juicio, ni es un sistema eficiente ni, lo que es más importante, vemos con claridad la justificación objetiva del régimen.
Por todo ello, nuestra propuesta de reforma sería la supresión del citado inciso del párrafo sexto del apartado.
3.3 El sector de las telecomunicaciones
En este ámbito, las complicaciones en la tasa aumentan considerablemente. En nuestra opinión, la reforma de su tratamiento debería ser de un calado importante.
Para comenzar, hemos de dejar constancia de nuestra posición contraria al distinto tratamiento de los servicios móviles y fijos, que ha provocado la dificultad -prácticamente imposibilidad hasta la fecha- de gravar los aprovechamientos de los primeros y vacilaciones y lagunas en el gravamen de los segundos.
Téngase en cuenta el elevado crecimiento de los servicios empaquetados que en una única factura perciben ingresos de ambas modalidades. Claramente lo pone de relieve el Informe Económico-Sectorial 2023 de la CNMC [19]: «El mercado español se caracteriza por un elevado grado de empaquetamientos, en especial, de las modalidades que combinan en una misma oferta servicios fijos y móviles» (Página 51).
Indica también: «Para las líneas de telefonía móvil, el 84,4% del parque de pospago estaba empaquetado en 2023, ya sea únicamente con el servicio de banda ancha móvil o también con servicios de red fija. Este porcentaje implica que 43,4 millones de líneas pospago están contratadas de forma conjunta con uno o más servicios» (Página 53).
La exclusión de los servicios móviles del régimen especial de cuantificación del artículo 24.1 c) TRLHL, siempre nos ha resultado difícil de comprender. Podría haber dos razones: bien la complicada territorialización de los ingresos, por tratarse de dispositivos que carecen de una ubicación fija, bien el equivocado entendimiento de que estos servicios no aprovechan el dominio público local por su empleo de la tecnología basada en radioenlaces.
Respecto al primero de los inconvenientes, la generalización en todo el territorio nacional de los terminales móviles [20] y su empleo, no haría injusta una atribución de ingresos en función del municipio de residencia del abonado.
En cuanto al uso del dominio público, fue reconocido por el Tribunal Supremo en Sentencias de 20 de mayo [21] y 8 de junio de 2016 [22]. Y es que para la conexión de sus medios inalámbricos (estaciones base, controlador de estaciones base y centro de conmutación), así como para conectar con la red troncal, es imprescindible el uso de medios cableados, fundamentalmente fibra óptica, instalados en el dominio público municipal.
Avanzando en nuestra reflexión, debemos recordar el devenir de la propia sujeción a la tasa de los servicios de comunicaciones fijas y, en este sentido, hemos de traer a colación la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 12 de julio de 2012 [23], que dio respuesta a tres cuestiones prejudiciales que el Tribunal Supremo planteó en relación con la tasa. La primera de las preguntas formuladas por el Tribunal Supremo -la fundamental se expresaba en los siguientes términos:
- «¿El artículo 13 de la Directiva [autorización] debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que permite exigir un canon por derechos de instalación de recursos sobre el dominio público municipal a las empresas operadoras que, sin ser titulares de la red, la usan para prestar servicios de telefonía móvil?
- Para el caso de que se estime compatible la exacción con el mencionado artículo 13 de la Directiva [autorización], las condiciones en las que el canon es exigido por la ordenanza local controvertida ¿satisfacen los requerimientos de objetividad, proporcionalidad y no discriminación que dicho precepto exige, así como la necesidad de garantizar el uso óptimo de los recursos concernidos?
- ¿Cabe reconocer al repetido artículo 13 de la Directiva [autorización] efecto directo?»
Las cuestiones fueron planteadas en 2010, y referidas exclusivamente a los servicios móviles. Muy atrás había quedado la reforma de la Ley 51/2002, que explicitó que estaban sometidos a la tasa tanto los titulares de redes como las empresas que accedían a ellas para prestar sus servicios. Sin embargo, los operadores móviles se encontraban extramuros del artículo 24.1 c) TRLHL.
El TJUE resolvió en los siguientes términos:
- «El artículo 13 de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva autorización), debe interpretarse en el sentido de que se opone a la aplicación de un canon por derechos de instalación de recursos en una propiedad pública o privada, o por encima o por debajo de la misma, a los operadores que, sin ser propietarios de dichos recursos, los utilizan para prestar servicios de telefonía móvil.»
- El artículo 13 de la Directiva 2002/20 tiene efecto directo, de suerte que confiere a los particulares el derecho a invocarlo directamente ante los órganos jurisdiccionales nacionales para oponerse a la aplicación de una resolución de los poderes públicos incompatible con dicho artículo».
Como vemos, sólo respondió a la primera y tercera de las cuestiones, explicando en el apartado 36 de la Sentencia que «en vista de la respuesta dada a la primera cuestión, procede responder únicamente a la tercera cuestión planteada por el órgano jurisdiccional remitente».
La recepción del pronunciamiento del TJUE por parte del Tribunal Supremo en Sentencia de 15 de octubre de 2012 [24], dictada en el recurso de casación 1085/2010, fue más allá de lo resuelto por el Tribunal de Luxemburgo, que se refería a la no sujeción a la tasa de los operadores móviles no titulares de recursos. Así, entrando a valorar el método de cuantificación de la cuota tributaria, dispuso (FD Tercero):
«Por otra parte, la anulación tiene que alcanzar también al artículo 4 de la Ordenanza, al partir la regulación de la cuantificación de la tasa de la premisa de que todos los operadores de telefónica móvil realizan el hecho imponible, con independencia de quien sea el titular de las instalaciones o redes que ocupan el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, que no se adecúa a la Directiva autorización, debiendo recordarse, además, que la Abogada General, en las conclusiones presentadas, ante la cuestión prejudicial planteada, sostuvo que "con arreglo a una correcta interpretación de la segunda frase del artículo 13 de la Directiva autorización, un canon no responde a los requisitos de justificación objetiva, proporcionalidad y no discriminación, ni a la necesidad de garantizar el uso óptimo de los recursos de que se trate, si se basa en los ingresos o en la cuota de mercado de una empresa, o en otros parámetros que no guardan relación alguna con la disponibilidad del acceso a un recurso "escaso", resultante del uso efectivo que haga dicha empresa de ese recurso".
Esta conclusión, aunque no fue examinada por el Tribunal de Justicia por las razones que señala, es compartida por la Sala, lo que impide aceptar que para la medición del valor de la utilidad se pueda tener en cuenta el volumen de ingresos que cada empresa operadora puede facturar por las llamadas efectuadas y recibidas en el Municipio, considerando tanto las llamadas con destino a teléfonos fijos como a móviles como recoge la Ordenanza, y además, utilizando datos a nivel nacional extraídos de los informes anuales publicados por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, en cuanto pueden conllevar a desviaciones en el cálculo del valor de mercado de la utilidad derivada del uso del dominio público local obtenido en cada concreto municipio.»
Obviamente, la alusión a la improcedencia de emplear el volumen de ingresos de cada empresa apuntaba indirectamente, pero de manera elocuente, a la tasa del 1,5, a la que estaban sometidos los servicios de telecomunicaciones fijas. Estos operadores no tardaron en comenzar a impugnar las liquidaciones que se les emitían por el método especial de cuantificación, logrando pronunciamientos favorables de diversos Tribunales Superiores de Justicia.
Ciertamente, la Directiva 2002/20/CE [25], de 7 de marzo, regulaba la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, tanto móviles como fijos.
El TSJ de Madrid se pronunció, entre otras, de manera contundente en Sentencia 449/2016, de 27 de abril [26], con cita de la Sentencia del TSJ de Cataluña 32/2016, de 20 de enero, recaída en el recurso 96/2015:
«En suma, dado que el servicio de telefonía fija, como de móvil, se trata un servicio de comunicaciones electrónicas en el sentido de la Directiva 2002/20, la doctrina del Tribunal Supremo en relación a la tasa por el aprovechamiento especial del dominio público para la prestación de servicios de telefonía móvil, contenida, por todas, en la sentencia de 15 de octubre de 2012, dictada en el recurso de casación número 1085/2010, las sentencias de 15 de febrero de 2013, dictadas en los recursos de casación números 5709/2009, 6550/2009, 6559/2009, 6581/2009, 5260/2010, 5789/2009, 5489/2009, 5880/2010, 89/2010 y 5190/2010, las de 22 de febrero de 2013, dictadas en los recursos de casación 6511/2009, 5594/2009, 503/2010, 5302/2009, 592/2010, 5502/2009, 6101/2009, 6471/2009, 5631/2009, 6531/2009, 5596/2009, 6112/2009, 5602/2009 y 5603/2009, es trasladable al supuesto de telefonía fija.
(…) Por análogas razones a las contenidas en dichas sentencias deberá también prosperar la impugnación de la ordenanza en cuanto a la cuantificación de la tasa, en relación a la utilización especial del dominio público para la prestación de servicios de telefonía fija, en virtud de la primacía del derecho comunitario, cuya normativa sectorial debe prevalecer sobre la Ley de Haciendas Locales».
Paradójicamente, y cuando parecía que no cabía duda acerca de la aplicación de la doctrina del TJUE a los servicios de telefonía fija, la Sección Primera de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en Auto de 31 de mayo de 2017 [27], admitió el recurso de casación 1290/2017, indicando que «se hace necesaria la intervención del Tribunal Supremo para que, si lo estima procedente, se dirija al TJUE a fin de preguntarle si las limitaciones que derivan de la Directiva autorización para la potestad de los Estados miembros en orden a la imposición de tasas y cánones a las compañías que actúan en el sector de las telecomunicaciones móviles, se extienden también a las que lo hacen en los de la telefonía fija y de los servicios de internet».
Mediante Auto de 12 de julio de 2018 [28], el Tribunal Supremo plantea cuestión prejudicial en los siguientes términos:
«Primero. Si la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo, relativa a la autorización de redes y servicios de telecomunicaciones electrónicas ("Directiva autorización"), interpretada por el TJUE en relación con empresas que actúan en el sector de las telecomunicaciones móviles, y, específicamente, las limitaciones que la misma contempla en sus artículos 12 y 13 al ejercicio de la potestad tributaria de los Estados miembros, resulta de aplicación a las empresas prestadoras de servicios de telefonía fija e internet.
Segundo. En el caso de que la cuestión anterior fuese respondida afirmativamente (y se declarara la aplicación de aquella Directiva a las prestadoras de servicios de telefonía fija e internet), si los artículos 12 y 13 de la Directiva 2002/20/CE permiten a los Estados miembros imponer una tasa o canon cuantificados exclusivamente en atención a los ingresos brutos obtenidos anualmente por la empresa -propietaria de los recursos instalados- con ocasión de la prestación del servicio de telefonía fija e internet en el territorio correspondiente».
Resulta destacable que el Alto Tribunal no solo pregunte sobre la extensión de la doctrina de la STJUE de 12 de julio de 2012 a los servicios fijos, sino que cuestione también el gravamen de los ingresos brutos de facturación. Parece evidente que no le valía con la respuesta afirmativa a la primera cuestión para juzgar la aplicación del método del 1,5. Recordemos que la proscripción de esta cuantificación de la tasa no la realizó el TJUE, sino el propio Tribunal Supremo en su Sentencia de 15 de octubre de 2012 -ya comentada- haciéndose eco de las consideraciones de la Abogacía General.
Por el contrario, parece dar por sentado que la tasa solo puede recaer sobre los titulares de redes, y no sobre quienes tienen derechos de acceso, en cuanto reconduce la pregunta sobre la validez de la cuantificación a «la empresa -propietaria de los recursos instalados-» [29].
Pues bien, el criterio del TJUE al respecto, expresado en Sentencia de 27 de enero de 2021 (Asunto C-764/18) fue el siguiente [30]:
- «La Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva autorización), en su versión modificada por la Directiva 2009/140/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, debe interpretarse en el sentido de que es aplicable también a las empresas que prestan servicios de telefonía fija y de acceso a Internet.
-
Los artículos 12 y 13 de la Directiva 2002/20, en su versión modificada por la Directiva 2009/140, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional que impone, a las empresas propietarias de infraestructuras o de redes necesarias para las comunicaciones electrónicas y que utilicen estas para prestar servicios de telefonía fija y de acceso a Internet, una tasa cuyo importe se determina exclusivamente en función de los ingresos brutos obtenidos anualmente por estas empresas en el territorio del Estado miembro de que se trate.»
Es evidente el alcance del Fallo en cuanto a la primera de las respuestas: la Directiva es aplicable a los servicios móviles y fijos. Lo que no parece tan evidente es la segunda conclusión. Sobre los ingresos brutos -como hemos apuntado anteriormente- no se había pronunciado el Tribunal.
Ahora bien, nos parece que la clave de la resolución se encuentra en los apartados 49, 50 y 51 de la Sentencia, que dicen así:
«49 Así pues, no puede considerarse que la tasa por aprovechamiento del dominio público, impuesta por la Ordenanza fiscal citada, se aplique a las empresas que suministran redes y servicios de comunicaciones electrónicas como contrapartida al derecho de instalar recursos (véase, en este sentido, la sentencia de 17 de diciembre de 2015, Proximus, C‑517/13, EU:C:2015:820, apartado 35).
50 Por consiguiente, el hecho imponible de la tasa por aprovechamiento del dominio público, al estar vinculado, conforme a la referida Ordenanza fiscal, a la concesión del derecho a utilizar los recursos instalados en el suelo, vuelo o subsuelo del dominio público local, no depende del derecho de instalar tales recursos en el sentido del artículo 13 de la Directiva autorización, recordado en el apartado 43 de la presente sentencia.
51 De ello se infiere que la tasa prevista en la Ordenanza fiscal n.o 22/2014 no está incluida en el ámbito de aplicación del artículo 13 de la Directiva autorización».
Por fin se distingue, como ya intentamos hacer ver en el procedimiento que concluyó en la Sentencia TJUE de 12 de julio de 2012, y tantas veces hemos expuesto, entre la «instalación de recursos» y la «ocupación o aprovechamiento» del dominio público local, para concluir que estas últimas modalidades se encuentran fuera del artículo 13 de la Directiva invocada.
Nótese que la segunda de las respuestas se refiere a la posibilidad de gravar los ingresos brutos de «las empresas propietarias de infraestructuras o de redes », en congruencia con lo cuestionado por el Tribunal Supremo. ¿Volvemos a tener el litigio servido respecto a los operadores fijos que no tienen red propia, sino derechos de acceso o interconexión?
La Sentencia 555/2021 [31], de 26 de abril, del Tribunal Supremo, en la recepción de la doctrina del TJUE, se adelanta a aclarar este extremo: «La sentencia del TJUE de 27 de enero de 2021 (…) [n]ada ha dicho, de manera expresa, porque no se le preguntó, acerca de la conformidad al Derecho europeo de esa tasa cuando se exige a los prestadores de tales servicios que no son los propietarios de las infraestructuras o de redes necesarias. Ello, no obstante, la lectura de diversos apartados (40, 45, 46 47 y 48) de dicha sentencia, conduce a estimar que, desde la óptica que nos ocupa, ningún reproche jurídico le merece al Tribunal de Justicia tal posibilidad».
Y concluye: «A vista de todo lo dicho, fijamos la siguiente doctrina en el presente recurso de casación: Las limitaciones que para la potestad tributaria de los Estados miembros se derivan de los artículos 12 y 13 de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de telecomunicaciones (Directiva autorización), tal como han sido interpretados por la STJUE (Sala Cuarta) de 27 de enero de 2021, Orange, C-764/18, no rigen para las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local exigidas a las compañías que actúan en el sector de la telefonía fija y de los servicios de internet, tanto si éstas son las titulares de las redes o infraestructuras utilizadas como si son titulares de un derecho de uso, acceso o interconexión a las mismas».
Como vemos, se ahonda en el distinto tratamiento tributario de los servicios de comunicaciones móviles y fijos. Para los primeros está proscrito el gravamen de los aprovechamientos respecto a los operadores que emplean redes ajenas, así como la cuantificación de la tasa en función del volumen de ingresos; para los segundos, el método de cuantificación es el dispuesto por el artículo 24.1 c) TRLHL, basado en el 1,5% de los ingresos brutos y aplicado a las empresas «tanto si son titulares de las correspondientes redes a través de las cuales se efectúan los suministros como si, no siendo titulares de dichas redes, lo son de derechos de uso, acceso o interconexión a estas».
La diferenciación nos parece absolutamente inadecuada. Pero también hemos de reconocer que no resulta fácil unificar el régimen jurídico de las tasas por aprovechamiento de ambos servicios.
Así, en tanto no cambie la doctrina del TJUE respecto a la telefonía móvil, el legislador nacional no puede incluirla en el método especial del 1,5%, sin perjuicio de que, como vimos en la reforma de la Ley 51/2002, su voluntad fue excluir esta modalidad de telecomunicaciones.
En cuanto a la telefonía fija, su salida de la tasa del 1,5 supondría reconducir el gravamen al artículo 24.1 a) TRLHL, cuyas premisas se han mostrado de difícil satisfacción de los criterios de los Tribunales Superiores de Justicia.
La experiencia de la Agencia Tributaria Madrid en este sentido ha resultado muy expresiva. Así, acatando el criterio sostenido por el TSJ de Madrid (Sentencia 449/2016, de 27 de abril, arriba citada), se recondujo el gravamen de los servicios fijos al método general del artículo 24.1 a) TRLHL y se aprobó la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Utilización Privativa y Aprovechamientos Especiales Constituidos en el Suelo, Subsuelo o Vuelo de la Vía Pública a favor de Empresas Titulares de Redes o Recursos de Telecomunicaciones Fijas, mediante Acuerdo Plenario de 28 de junio de 2017.
Simultáneamente, se procedió a modificar la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Utilización Privativa y Aprovechamientos Especiales constituidos en el Suelo, Subsuelo o Vuelo de la Vía Pública a favor de Empresas Explotadoras de Servicios de Telefonía Móvil por Acuerdo del Pleno municipal de 28 de junio de 2017 [32].
Se trataba con ello de unificar el método de cálculo de la cuota tributaria para ambos servicios de telecomunicaciones.
Tras la Sentencia del Tribunal Supremo 2616/2016, de 15 de diciembre [33], que rechazó el empleo del interés legal del dinero en orden a la valoración de los bienes de dominio público, el TSJ de Madrid, en Sentencia 207/2020, de 13 de marzo [34], anuló el artículo 5 de la Ordenanza de Telefonía Fija.
Por el mismo motivo, en recurso indirecto contra la Ordenanza de Telefonía Móvil, el TSJ dictó la Sentencia 624/2022, de 17 de octubre [35], mediante la que anuló el artículo 5 de la disposición, quedando así sin posibilidad de cuantificar la cuota tributaria.
De este modo, llegamos a la situación actual en la que los aprovechamientos de la telefonía móvil no están siendo gravados, en tanto que las telecomunicaciones fijas vuelven a estar en el régimen del artículo 24.1 c).
En nuestra opinión, y en lo tocante a este sector, se haría necesaria una intervención del legislador que abordase la reforma de las letras a) y c) del artículo 24.1 TRLHL. A efectos de concretar este extremo nos remitimos al siguiente apartado de conclusiones.
![]()
[1] ECLI:ES:TS:1998:8302.
[2] Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 2020. ECLI:ES:TS:2020:4370.
[3] ECLI:ES:TSJAND:2017:17440.
[4] ECLI:ES:TSJM:2006:16293.
[5] ECLI:ES:TSJGAL:2013:4837.
[6] ECLI:ES:TSJCV:2015:5263.
[7] El Tribunal Supremo se pronunció sobre la reforma de la Ley 51/2002, en lo tocante a la tasa, en Sentencias de 9 (RJ 2005\6821), 10 (RJ 2005\5305) y 18 de mayo (RJ 2005\5972), así como 21 de noviembre (RJ 2005\7808), todas ellas de 2005 y de la Sección Segunda de la Sala Tercera. Así se afirmó en el Fundamento de Derecho Sexto de la Sentencia de 10 de mayo: «… hay sobre la que reconocer que el legislador ha dado con la Ley 51/02, una respuesta legal al problema derivado de la disfunción entre la normativa anterior y la realidad, pudiendo entenderse que estas normas son meramente aclaratorias que no innovan propiamente el ordenamiento y en nada obstan a que en ejercicios anteriores se llegue a la misma conclusión…».
[8] Real Decreto 437/1998, de 20 de marzo. BOE número 69, de 21/03/1998.
[9] «No tendrán la consideración de ingresos los percibidos por cuenta de terceros, cuyo importe se contabilizará con carácter general, en la cuenta 413; en particular, los costes definidos como cuotas con destinos específicos en el Real Decreto 2017/1997, de 26 de diciembre».
[10] Una explicación más detallada de los movimientos contables en el trabajo que publicamos en la Revista Tributus número 2, agosto de 2023, páginas 80-105.
[11] El Informe, antecedente de la reforma de la Ley 51/2002, incidió más en el problema que el posterior Informe de la Comisión de expertos para la revisión del sistema de financiación local de 2017.
[12] BOE número 310, de 27/12/2013.
[13] Destacamos que la rúbrica del precepto se refiere a derechos y obligaciones de los consumidores en relación con el suministro. No trata de conceptos ajenos a este. También hemos de contextualizar el artículo: se enmarca en el Título VIII «Suministro de energía», Capítulo I «Suministro a los usuarios y gestión de la demanda eléctrica».
[14] ECLI:ES:TSJM:2021:15520.
[15] ECLI:ES:TS:2023:415.
[16] BOE número 241, de 08/10/1998.
[17]: BOE número 313, de 31/12/2003.
[18]: ECLI:ES:TSJCAT:2011:1986.
[19]: cnmc.es/sites/default/files/5410607.pdf.
[20]: Revela el citado informe 2023 CNMC: «En 2023, el parque de telefonía móvil, excluyendo las líneas exclusivas de datos y vinculadas a máquinas– alcanzó los 61,2 millones de líneas (…) La telefonía móvil alcanzó una tasa de penetración de 127,3 líneas por cada 100 habitantes». (Página 78).
[21]: ECLI:ES:TS:2016:2188. Allí señaló: «[A] los efectos del aprovechamiento o beneficios derivados de la ocupación de la vía pública para la prestación del servicio de telefonía de que se trata, no resulta relevante la calificación urbanística del suelo que se ocupa. Y es que, como sostiene la representación procesal del Ayuntamiento, para los servicios de comunicaciones móviles, la mayor utilidad consiste en poder desplegar por el subsuelo de las vías públicas municipales el cable o fibra óptica que permita conectar sus distintos elementos de red de modo que resulten aptos para prestar los citados servicios de comunicaciones».
[22]: ECLI:ES:TS:2016:2662. Reconociendo la ocupación del subsuelo municipal en los mismos términos que la anterior.
[23]: Asuntos acumulados C‑55/11, C‑57/11 y C‑58/11, que tuvieron por objeto sendas peticiones de decisión prejudicial planteadas, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Tribunal Supremo en relación con los servicios móviles.
[24]: ECLI:ES:TS:2012:6484.
[25]: Derogada por la Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas. «DOUE» número 321, de 17 de diciembre de 2018, páginas 36 a 214 (DOUE-L-2018-82056). Su artículo 42 recoge los mismos principios y limitaciones que contenía el artículo 13 de la Directiva 2002/20/CE, si bien empleando el término «tasas» en lugar de «cánones».
[26]: ECLI:ES:TSJM:2016:6865.
[27]: ECLI: ES:TS:2017:5068A.
[28]: ECLI:ES:TS:2018:8408A.
[29]: Si esto es así, es decir que al Alto Tribunal no le cabía duda sobre la exigencia de ser propietario de las redes, no terminamos de comprender el reenvío prejudicial por lo que respecta a la primera pregunta. El TJUE sólo se pronunció sobre la incompatibilidad de la tasa respecto a los operadores no titulares de recursos -lo que da por extensible el Tribunal remitente a los servicios fijos-, quedando la incógnita en la aplicación del 1,5€ a los ingresos brutos. En este sentido, fallando la premisa de la titularidad de recursos, el artículo 24. 1 c) TRLHL sería incompatible con la normativa Comunitaria en cuanto a las telecomunicaciones.
[30] ECLI:EU:C:2021:70.
[31]: ECLI:ES:TS:2021:1532.
[32]: Publicado su texto en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 30 de junio de 2017.
[33]: ECLI:ES:TS:2016:5337.
[34]: ECLI:ES:TSJM:2020:5299.
[35]: ECLI:ES:TSJM:2022:12793.
Respecto a la letra c) del artículo 24.1 TRLHL, y en la línea que hemos propuesto en el Libro Blanco para la Reforma de la Tributación Local de la Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local (ANIHPL), nos parece adecuada la siguiente redacción:
«Artículo 24. Cuota tributaria.
1. El importe de las tasas previstas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local se fijará de acuerdo con las siguientes reglas:
(…)
c) Cuando se trate de tasas por utilización privativa o aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros que resulten de interés general o afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario, el importe de aquéllas consistirá, en todo caso y sin excepción alguna, en el 1,5 euros de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en cada término municipal las referidas empresas.
A estos efectos, se incluirán entre las empresas explotadoras de dichos servicios las empresas distribuidoras y comercializadoras de estos.
No se incluirán en este régimen especial de cuantificación de la tasa los servicios de telefonía móvil.
Este régimen especial de cuantificación se aplicará a las empresas a que se refiere este párrafo c), tanto si son titulares de las correspondientes redes a través de las cuales se efectúan los suministros como si, no siendo titulares de dichas redes, lo son de derechos de uso, acceso o interconexión a estas.
A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se entenderá por ingresos brutos procedentes de la facturación aquellos que, siendo imputables a cada entidad, hayan sido obtenidos por esta como contraprestación por los servicios prestados en cada término municipal, sin exclusión de ningún concepto objeto de facturación [1].
No se incluirán entre los ingresos brutos, a estos efectos, los impuestos indirectos que graven los servicios prestados [2].
Las empresas que empleen redes ajenas para efectuar los suministros deducirán de sus ingresos brutos de facturación las cantidades satisfechas a otras empresas en concepto de acceso o interconexión a sus redes extendidas en el suelo, subsuelo o vuelo del municipio de la imposición [3]. Las empresas titulares de tales redes deberán computar las cantidades percibidas por tal concepto entre sus ingresos brutos de facturación.
El importe derivado de la aplicación de este régimen especial no podrá ser repercutido a los usuarios de los servicios de suministro a que se refiere este párrafo c).
Las tasas reguladas en este párrafo c) son compatibles con otras tasas que puedan establecerse por la prestación de servicios o la realización de actividades de competencia local, de las que las empresas a que se refiere este párrafo c) deban ser sujetos pasivos conforme a lo establecido en el artículo 23.1.b) de esta ley, quedando excluida, por el pago de esta tasa, la exacción de otras tasas derivadas de la utilización privativa o el aprovechamiento especial constituido en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales.»
La transcripción es de la letra c) completa, permitiéndonos destacar los textos siguientes del mismo: «No se incluirán entre los ingresos brutos, a estos efectos, los impuestos indirectos que graven los servicios prestados» y «… extendidas en el suelo, subsuelo o vuelo del municipio de la imposición».
En el sentido que hemos adelantado, sería deseable la modificación del método general de cálculo de las tasas, letra a) del artículo 24.1, dando algunas «pistas» legislativas sobre el cálculo del «valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento, si los bienes afectados no fuesen de dominio público».
En este punto no propondremos una redacción concreta. Vamos a hacer una reflexión. El artículo 24 TRLHL se refiere al cálculo de la «Cuota Tributaria» -esa es su rúbrica-, en tanto que el artículo 25 del texto legal lleva la rúbrica «Acuerdos de establecimiento de tasas: informe técnico-económico».
Comparemos ambas disposiciones:
El artículo 24.1 a) dispone que «las ordenanzas fiscales podrán señalar en cada caso, atendiendo a la naturaleza específica de la utilización privativa o del aprovechamiento especial de que se trate, los criterios y parámetros que permitan definir el valor de mercado de la utilidad derivada.»
Por su parte, el artículo 25 previene: «Los acuerdos de establecimiento de tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público (…) deberán adoptarse a la vista de informes técnico-económicos en los que se ponga de manifiesto el valor de mercado (…). Dicho informe se incorporará al expediente para la adopción del correspondiente acuerdo».
Realmente, los criterios y parámetros que definan el valor de mercado de los bienes objeto de aprovechamiento han de constar en el informe técnico-económico, así como el valor de la utilidad que se deriva. La Ordenanza Fiscal ha de proveer una fórmula de cálculo de la cuota tributaria que grave la utilidad derivada del empleo de tales bienes en cada modalidad concreta.
Dicho lo cual, y a los efectos que nos ocupan, nos parece necesaria una modificación de la letra a) que permita expresamente -podría ser en un párrafo segundo- el empleo de criterios y parámetros tales como el valor catastral de suelo por metro cuadrado de los inmuebles urbanos [4]; el coeficiente de referencia al mercado fijado por el Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario; y, por último, y en cuanto a fijar el valor de la utilidad, el empleo del interés legal del dinero vigente en el momento del devengo de la tasa. Todo ello referido, como reza la rúbrica del artículo 24 TRLHL, al cálculo de la cuota tributaria.
Resaltamos que la modificación permita el empleo de los parámetros indicados, sin que excluya otro tipo de metodología.
Las propuestas que realizamos en estas conclusiones reportarían mayor seguridad jurídica a la tributación de las tasas de suministradoras y, además, se adecuarían más al principio de equivalencia -estas tasas tienen ese carácter sinalagmático o bilateral como las ha definido el Tribunal Supremo redundando en mayor justicia para las comunidades a las que representan las Corporaciones Locales que ceden sus bienes para un uso empresarial de determinados particulares, sin el que no podrían desarrollar su actividad. No olvidemos que los ingresos de las Corporaciones Locales no son un enriquecimiento de estos Entes, sino el sustento de los servicios que prestan a la ciudadanía.
![]()
[1] Se trata de recuperar el concepto «ingreso bruto» para incluir todos aquellos que se facturan con ocasión del suministro, como expusimos para los sectores energéticos.
[2] Suprimimos el inciso relativo a los ingresos por cuenta de terceros. Como hemos explicado en este trabajo, estos importes nunca pueden ser facturación propia de las empresas suministradoras, y sólo sirve para tener que descontar de los ingresos brutos las denominadas cuotas con destinos específicos que, a nuestro juicio sí forman parte de la facturación por suministros. También suprimimos la exclusión de los suministros de gas destinados a cogeneración, por los motivos indicados más arriba.
[3] La tasa grava la utilización del dominio público del municipio de la imposición. Carece de sentido, para su cuantificación, descontar derechos de acceso o interconexión a redes extendidas fuera del término municipal, que quiebra la igualdad del precepto en cuanto a gravar lo descontado a unos sujetos por el importe de lo percibido por los titulares de redes.
[4] Se obtiene mediante la simple división del valor catastral del suelo de todos los inmuebles urbanos del municipio entre la superficie total de suelo ocupado por los inmuebles del catastro urbano.