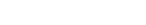El reto de la tasa por prestación del servicio de gestión de residuos de competencia municipal en el Ayuntamiento de Madrid
Agosto 2025
Mª Rosario Villena Cerón
Subdirectora General de Servicios Jurídicos Tributarios. Agencia Tributaria Madrid
![]()
Resumen
La Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, ha supuesto un nuevo hito en la tributación local. Por primera vez en el ámbito de las haciendas locales, una Ley obliga a los Ayuntamientos al establecimiento de una tasa o prestación patrimonial de carácter público no tributario, hasta ahora caracterizadas por su naturaleza potestativa; pero, curiosamente, se “olvida» de regular sus elementos esenciales, dejando en manos de los entes locales la ordenación total del ingreso.
Afortunadamente, la Ley estableció un lapso temporal de tres años desde su entrada en vigor para acometer la implantación de esta nueva figura tributaria (tasa) o no tributaria (prestación patrimonial de carácter público no tributario). Tres años que, al menos, en el Ayuntamiento de Madrid, han servido para analizar problemas, compartir experiencias con otros Ayuntamientos, examinar los sistemas existentes en las principales ciudades europeas y, en definitiva, para diseñar, en este caso, una tasa que no contenta a nadie: ni a los ciudadanos que tenemos que pagarla; ni a los Ayuntamientos que se han visto abocados a su establecimiento. Y aún no sabemos si será del agrado o no de los Tribunales de Justicia, quienes tendrán la última palabra.
En este trabajo, se pretende exponer el contenido de la norma aprobada por el Ayuntamiento de Madrid, así como los motivos por los que se ha optado por esta y no por otra regulación, analizando los problemas prácticos con los que nos hemos ido encontrando.
Palabras clave
Tasa, prestación patrimonial de carácter público no tributario, residuos domésticos, informe técnico económico, sustituto del contribuyente, tarifa básica, tarifa por generación, coeficiente de calidad en la separación.
Abstract
Law 7/2022, of 8 April, on waste and contaminated soils for a circular economy, has been a new milestone in local taxation. For the first time in the field of local finances, a Law obliges local councils to establish a non-tax public tax or economic benefit, until now characterised by its optional nature; but, curiously, it «forgets’ to regulate its essential elements, leaving the total organisation of the revenue in the hands of local authorities.
Fortunately, the Law established a time period of three years from its entry into force to undertake the implementation of this new tax figure (tax) or non-tax figure (non-tax public property benefit). Three years which, at least in Madrid City Council, have been used to analyse problems, share experiences with other city councils, examine the existing systems in the main European cities and, in short, to design, in this case, a tax that satisfies no one: neither the citizens who have to pay it, nor the city councils that have been forced to establish it. And we still do not know whether or not it will be to the liking of the Courts of Justice, who will have the last word.
The aim of this paper is to explain the content of the regulation approved by the Madrid City Council, as well as the reasons why it has been chosen rather than another regulation, analysing the practical problems with which it has to cope.
Keywords
Tax, non-tax public benefit, household waste, technical-economic report, substitute taxpayer, basic rate, generation rate, separation quality coefficient.
Es frecuente, en especial, en los últimos tiempos, la incorporación de fines extrafiscales en la regulación de los tributos, en general. Objetivamente hablando, los fines extrafiscales son todos aquellos que son distintos de los meramente recaudatorios. Y son muchos los ejemplos que podemos encontrar en el ordenamiento jurídico local de la mayoría de los ayuntamientos de este tipo de tributos. En el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, la Tasa por estacionamiento de vehículos en determinadas zonas de la Capital contempla reducciones y recargos, en función del distintivo ambiental del vehículo, siendo, por tanto, el derecho protegido con esta medida (o, más bien, el principio rector del ordenamiento) el derecho al medio ambiente; pero no es el único tributo de estas características, pues, incluso, los principales impuestos locales contemplan elementos extrafiscales destacables: en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, por ejemplo, se observan determinados ámbitos objeto de protección, como, de nuevo, el medio ambiente, con la bonificación a favor de inmuebles que instalen sistemas para el aprovechamiento de la energía solar; o el colectivo de familias numerosas, a favor de las que se prevén también determinadas bonificaciones. Y lo mismo sucede con el Impuesto sobre Actividades Económicas o el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, en los que también se contienen aspectos claramente extrafiscales.
No obstante, como bien se ha dicho por la doctrina, los fines extrafiscales no pueden desnaturalizar completamente el tributo. En este sentido, se corre el riesgo de, por la vía del tributo, incorporar, por ejemplo, sanciones en las que la competencia y el procedimiento para su imposición son distintos. Resulta interesante, a este respecto, lo que ha manifestado el profesor Casado Ollero, G., «…es incongruente que mediante exacciones patrimoniales formalmente tributarias se persigan fines para los que el ordenamiento jurídico arbitra instrumentos o técnicas de intervención más apropiadas que, a su vez, requieren potestades, competencias y procedimientos de establecimiento y aplicación distintos de los tributarios…».
Pues bien, en el caso de la tasa (o prestación patrimonial de carácter público no tributario) que se va a analizar, el elemento extrafiscal es evidente. Es más, podría decirse que el objetivo principal es extrafiscal, al menos, desde el enfoque estricto de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una económica circular (en adelante, Ley de Residuos). Y es que, el principio “quien contamina paga» es el inspirador de esta nueva figura, y, a su vez, este nuevo ingreso tiene su fundamento, en palabras de la propia Ley, en la necesidad de reforzar «…la aplicación del principio de jerarquía de residuos, mediante la obligatoriedad por parte de las administraciones competentes de usar instrumentos económicos para su efectiva consecución…». Es decir, el legislador estatal ha considerado que la tasa (o prestación patrimonial de carácter público no tributario) es el instrumento económico idóneo para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible que se imponen en el marco de la Unión Europea.
Cabe hacer un breve recorrido por la historia reciente, para recordar que el principio “quien contamina paga» se introdujo, por primera vez, en el ámbito de la Unión Europea (en aquel entonces, Comunidad Económica Europea), en 1972, por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
Tal y como se recoge en el Informe Especial del Tribunal de Cuentas Europeo 12/2021, la aplicación de este principio «…implica que el contaminador sufrague los costes de su contaminación, incluso los de las medidas adoptadas para prevenir, controlar y reparar la contaminación y los costes que supone para la sociedad. Al aplicar este principio se incentiva a quienes contaminan a evitar el daño medioambiental, y se les obliga a asumir la responsabilidad por la contaminación que generan. Así, además, es quien contamina, y no el contribuyente, quien paga el coste de la reparación».
En la actualidad, el artículo 191, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) de 2007 establece que: «La política de la Unión en el ámbito del medio ambiente (…) se basará en los principios de cautela y de acción preventiva, en el principio de corrección de los atentados al medio ambiente, preferentemente en la fuente misma, y en el principio de quien contamina paga».
Por su parte, la Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos, en su anexo, dice lo siguiente: «A fin de contribuir a alcanzar los objetivos establecidos en la Directiva 2008/98/CE, los Estados miembros deben recurrir a instrumentos económicos y otras medidas a fin de proporcionar incentivos para la aplicación de la jerarquía de residuos, como los instrumentos económicos y otras medidas indicados en el anexo IV bis que incluye, entre otros, tasas de vertedero y de incineración, sistemas de pago por generación de residuos (“pay-as-youthrow"), regímenes de responsabilidad ampliada del productor, facilitación de la donación de alimentos e incentivos para las autoridades locales, u otros instrumentos y medidas apropiados».
Llegados a este punto, la pregunta resulta inevitable: ¿no podía haberse utilizado otro sistema para la consecución de los objetivos que impone la Unión Europea relacionados con el desarrollo sostenible? Pues parece que sí. Así lo confirmó el vicepresidente responsable del Pacto Verde Europeo, Maroš Šefčovič, en respuesta a una pregunta parlamentaria de la delegación del Partido Popular español en el Parlamento Europeo, al manifestar que «El anexo de la directiva contiene una lista no exhaustiva de ejemplos de instrumentos económicos y otras medidas para incentivar la aplicación de la jerarquía de residuos que los Estados miembro pueden utilizar discrecionalmente para cubrir los costes de la gestión de residuos»; y añade que la nueva normativa «… determina que los costes relativos a la gestión de los residuos, incluidos los costes correspondientes a la infraestructura necesaria y a su funcionamiento, deben correr a cargo del productor inicial de residuos, del poseedor actual o del anterior poseedor de residuos».
En definitiva, este es el contexto en el que los Ayuntamientos han tenido que desarrollar el ingenio para redactar una norma con todas las garantías legales y formales que exige el ordenamiento jurídico. Un auténtico reto.
Y, por qué un reto. Según la RAE, el término “reto» presenta, entre otras acepciones, la siguiente: «Objetivo o empeño difícil de llevar a cabo, y que constituye por ello un estímulo y un desafío para quien lo afronta». Objetivo difícil, lo ha sido; el estímulo ha existido, entendido, también en palabras de la RAE, como «Agente físico, químico, mecánico, etcétera, que desencadena una reacción funcional en un organismo»; y el desafío, sin duda, también, considerado como la acción de «Enfrentarse a las dificultades con decisión».
Y tres han sido los retos fundamentales a los que nos hemos tenido que enfrentar: el primero, diseñar, en este caso, una tasa que, respetando la escasa dicción de la Ley de Residuos, permitiera conciliar y encajar los principios generales de las tasas que contempla el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (en adelante, TRLRHL), aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; en segundo lugar, plasmar ese diseño en el texto de una norma sin fisuras, la ordenanza fiscal, en este caso; y, finalmente, la elaboración de un estudio técnico-económico lo suficientemente justificado, motivado y detallado. El resultado es el que ahora vamos a exponer.
Debe advertirse, sin embargo, que aquí no acaba todo. Ahora toca intentar defender, ante los Tribunales de Justicia, tanto el texto de la norma como el estudio técnico-económico, los criterios utilizados, los datos empleados y, en definitiva, un tributo (o prestación patrimonial de carácter público no tributario) que, habiéndose impuesto por la Ley de manera obligatoria a los Ayuntamientos, ha omitido cualquier tipo de regulación de sus elementos esenciales, lo cual resulta contrario a los más elementales principios que deben regir el ordenamiento jurídico tributario, como iremos viendo.
2. Naturaleza jurídica de la contraprestación: tasa o prestación patrimonial de carácter público no tributario
El artículo 11.3 de la Ley de Residuos dice: «En el caso de los costes de gestión de los residuos de competencia local, de acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, las entidades locales establecerán, en el plazo de tres años a contar desde la entrada en vigor de esta ley, una tasa o, en su caso, una prestación patrimonial de carácter público no tributaria, específica, diferenciada y no deficitaria, que permita implantar sistemas de pago por generación y que refleje el coste real, directo o indirecto, de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos, incluidos la vigilancia de estas operaciones y el mantenimiento y vigilancia posterior al cierre de los vertederos, las campañas de concienciación y comunicación, así como los ingresos derivados de la aplicación de la responsabilidad ampliada del productor, de la venta de materiales y de energía».
El concepto de prestación patrimonial de carácter público no tributario surge a raíz de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP), por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y se incorpora, a través de la propia LCSP, a la 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en adelante, LGT) y al TRLRHL.
La nueva disposición adicional primera de la LGT establece que «…se considerarán prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias aquellas que teniendo tal consideración se exijan por la prestación de un servicio gestionado de forma directa mediante personificación privada o mediante gestión indirecta. En concreto, tendrán tal consideración aquellas exigidas por la explotación de obras o la prestación de servicios, en régimen de concesión o sociedades de economía mixta, entidades públicas empresariales, sociedades de capital íntegramente público y demás fórmulas de Derecho privado».
En términos similares se pronuncia el artículo 20.6 del TRLRHL.
Mucho se ha escrito y mucho se ha hablado de cuándo nos encontramos ante una prestación patrimonial de carácter público no tributario y cuándo ante una tasa. A grandes rasgos, podría decirse que, si el servicio se presta por el propio Ayuntamiento, la contraprestación exigida tendrá la consideración de tasa, de acuerdo con lo previsto en los apartados 1 y 2 del artículo 20 del TRLRHL. Si el servicio, sin embargo, se presta mediante alguna de las formas de gestión directa con personificación diferenciada (sociedad mercantil o entidad pública empresarial de capital íntegramente público) o mediante gestión indirecta (concesión), la contraprestación exigida a los usuarios tendrá la condición de prestación patrimonial de carácter público no tributario.
Ahora bien, con respecto a los supuestos en los que la prestación del servicio se lleva a cabo a través de una sociedad intermedia (ya sea mediante gestión directa o indirecta), cabe hacer una matización: y es que, la naturaleza jurídica de la contraprestación revestirá la forma de tasa cuando, a pesar de la existencia de una sociedad intermedia, esta sea meramente instrumental, de manera que el riesgo de la actividad la asuma el Ayuntamiento, así como las relaciones con los usuarios del mismo. A este respecto, interesa destacar la Consulta Vinculante de la Dirección General de Tributos, de 3 de junio de 2020, número V1758-20, que se expresa en los siguientes términos:
«En el caso objeto de consulta, se trata de un servicio público de competencia del Ayuntamiento y de carácter coactivo, como es el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, por lo que la discusión en cuanto a la naturaleza jurídica de la prestación se centra en dos opciones: tasa o prestación patrimonial de carácter público no tributario.
La primera de las alternativas que baraja el Ayuntamiento para la prestación del servicio es aquella en la que es el Ayuntamiento quien exige y recauda el importe de la prestación patrimonial a los usuarios y la sociedad mercantil se limita a la mera prestación del servicio.
Aquí la prestación del servicio de recogida de basuras a través de la sociedad mercantil de capital íntegramente municipal es meramente instrumental, es decir, que quien realmente presta el servicio es el Ayuntamiento, por ser quien se relaciona con los usuarios de tal servicio, tanto para la gestión, liquidación, recaudación e inspección de la contraprestación satisfecha por los usuarios, que es ingresada en el Presupuesto municipal; como en la propia prestación del servicio (es el Ayuntamiento quien responde ante los usuarios, tramita las altas y bajas, resuelve quejas, incidencias, etcétera) y la sociedad mercantil es un mero instrumento del Ayuntamiento y solo se relaciona con este último, a quien factura el coste del servicio, no percibiendo cantidad alguna de los usuarios por la prestación del servicio.
En este caso, se debe concluir que la contraprestación que abonan los usuarios del servicio tendrá la naturaleza jurídica de tasa, ya que el servicio público de recogida de residuos urbanos se presta por el Ayuntamiento.
En la segunda de las alternativas, el caso de que el servicio lo preste realmente la sociedad mercantil, que podría encargar al Organismo Autónomo de Gestión Tributaria del Ayuntamiento la gestión recaudatoria, tanto en período voluntario como ejecutivo, de la prestación patrimonial que deben pagar los usuarios, siendo la citada sociedad quien se relaciona con los usuarios en lo relativo a la gestión del servicio (altas, bajas, resolución de quejas, incidencias, etcétera) y quien percibe en última instancia la prestación patrimonial de los usuarios.
En este caso se debe concluir que la contraprestación que abonan los usuarios del servicio tendrá la naturaleza jurídica de prestación patrimonial de carácter público no tributario».
En el Ayuntamiento de Madrid la naturaleza jurídica de la contraprestación que se ha adoptado ha sido la de tasa, toda vez que el Ayuntamiento es quien, en definitiva, asume el riesgo de la gestión del servicio y se relaciona directamente con los usuarios. En este sentido, actualmente, en Madrid existen diversos contratos, de los que se deriva que no existe, en ninguno de ellos, relación directa entre el usuario y el contratista, pues este recibe el pago por sus servicios, directamente, del Ayuntamiento de Madrid. Por tanto, será el Ayuntamiento el que exija la contraprestación, en este caso, la tasa, a los diferentes usuarios del servicio.
Partiendo, por tanto, de su configuración como tasa, la contraprestación exigible por el artículo 11 de la Ley de Residuos ha quedado regulada, en el Ayuntamiento de Madrid, mediante una ordenanza fiscal. Ordenanza fiscal que fue aprobada por Acuerdo Plenario de 23 de diciembre de 2024 (BOCM número 308, de 27 de diciembre de 2024; corrección de errores BOCM número 311, de 31 de diciembre de 2024), y que entró en vigor el 1 de enero de 2025. Se cumple, por tanto, el mandato de la Ley de Residuos, que concedía un plazo de tres años, desde su entrada en vigor, para el establecimiento de la tasa.
La norma consta de diecinueve artículos distribuidos en ocho capítulos, en los que se regulan: las disposiciones generales (Capítulo I), el hecho imponible (Capítulo II), los obligados tributarios (Capítulo III), el periodo impositivo y devengo (Capítulo IV), la cuota tributaria (Capítulo V), las exenciones y bonificaciones (Capítulo VI), las normas de gestión (Capítulo VII), y, por último, las infracciones y sanciones (Capítulo VIII). Tras el articulado, la norma culmina con una disposición transitoria, en la que se señala que, para la anualidad 2025, la gestión de la tasa se iniciará de oficio por la Administración Tributaria Municipal, procediéndose a la notificación individual de las liquidaciones que correspondan; dos disposiciones finales, la primera, en la que se indica que las tarifas contenidas en el anexo que se incorpora a la ordenanza fiscal son parte integrante de la misma, y la segunda, que contiene el régimen en materia de publicidad, entrada en vigor y comunicación de la norma; y un anexo, en el que se recogen las tarifas de la tasa, con diferenciación entre los inmuebles de uso residencial y los inmuebles de usos distintos a los residenciales.
En el momento de aprobación de la ordenanza fiscal surgió la duda de si era necesario adoptar un acuerdo de imposición. En el ámbito de las haciendas locales, de todos es conocido que los Ayuntamientos no disponen de capacidad legislativa. Y también es sabido que el margen normativo de los entes locales, a través de las correspondientes ordenanzas fiscales, no es el mismo en el caso de los impuestos que en el de las tasas; y, dentro de los impuestos, también hay diferencias entre los obligatorios y los potestativos. En concreto, el TRLRHL, en su artículo 15.2, respecto de los impuestos obligatorios dice que «…los ayuntamientos que decidan hacer uso de las facultades que les confiere esta ley en orden a la fijación de los elementos necesarios para la determinación de las respectivas cuotas tributarias, deberán acordar el ejercicio de tales facultades, y aprobar las oportunas ordenanzas fiscales»; sin embargo, respecto de los impuestos potestativos, la misma norma señala que «…las entidades locales deberán acordar la imposición y supresión de sus tributos propios, y aprobar las correspondientes ordenanzas fiscales reguladoras de estos».
Es decir, en el caso de los impuestos obligatorios no es preciso adoptar ningún acuerdo de imposición, pues esa imposición viene determinada por la propia Ley; no obstante, para los impuestos potestativos es obligatorio dicho acuerdo de imposición, hasta el punto de que ha habido alguna Sentencia del Tribunal Supremo que ha fallado diciendo que la ordenanza municipal de algún ayuntamiento «…era nula de pleno derecho, por carecer del soporte lógico y previo del acto de imposición…» (así, sentencias del Tribunal Supremo de 8 de noviembre de 2001 -recurso 5959/1996- y de 2 de octubre de 2002 -recurso 2521/1998-).
De esta forma, si es un impuesto (o tributo) obligatorio, la ausencia de regulación municipal conlleva la aplicación directa de la Ley; si es un impuesto (o tributo) potestativo, el Ayuntamiento tiene que adoptar el acuerdo de imposición y aprobar la ordenanza fiscal correspondiente; si se trata de una tasa, al tener carácter potestativo, se deberían seguir los criterios de los impuestos potestativos; pero, en el caso de la tasa que ahora nos ocupa, siendo obligatoria, la ausencia de regulación municipal conllevaría la inaplicación de la misma, ante la omisión por parte del legislador estatal de cualquier regulación de sus elementos esenciales. Por todo ello, en el Ayuntamiento de Madrid se ha optado por aprobar el acuerdo de imposición de la tasa, por un lado, y la aprobación de la ordenanza fiscal reguladora de la misma, por otro lado, pero todo, por razones de eficacia, en un mismo acto.
En definitiva, el régimen legal de esta contraprestación es un absoluto despropósito y ha generado un auténtico quebradero de cabeza para los Ayuntamientos que han dado cumplimiento a esta obligación, pues ha sido necesario conciliar lo poco que dice la Ley de Residuos, como la regulación que contiene, en materia de tasas, el TRLRHL, que, como es sabido, es norma especial en materia de haciendas locales.
Apuntar aquí, una simple “curiosidad» acerca de la Ley de Residuos. No solo omite cualquier regulación de los elementos esenciales del tributo, sino que lo poco que dice lo hace en un artículo, el 11, que se encuentra incluido dentro del título preliminar, donde, normalmente, se regulan cuestiones generales de la norma, como su objeto y ámbito de aplicación. En fin, resulta, cuando menos, curioso.
La Ley de Residuos nada regula acerca del hecho imponible de la futura tasa. Y es por ello, por lo que hemos considerado que el Ayuntamiento puede ejercer su facultad normativa como si de cualquier otra tasa se tratara. Y es que, dicha Ley de Residuos solo impone, aparte de su carácter obligatorio, que sea específica, diferenciada y no deficitaria y que permita implantar sistemas de pago por generación. En definitiva, para la definición del hecho imponible se ha considerado lo más adecuado jurídicamente acudir a lo dispuesto en el TRLRHL.
El artículo 20 se refiere a las tasas, en términos generales, como aquellos tributos que pueden establecerse por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, así como por la prestación de servicios públicos o la realización de actividades administrativas de competencia local que se refieran, afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos. Es decir, el citado texto legal, si obviamos las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, que no constituyen el objeto de este estudio, solo permite el establecimiento de tasas por la prestación de servicios o la realización de actividades.
Y es por ello, por lo que la regulación que se contiene en la ordenanza fiscal del hecho imponible es coherente con lo dispuesto en el TRLRHL, de tal manera que se omite cualquier referencia a la generación de residuos que, como veremos, se recoge luego en el ámbito de la cuota tributaria.
Por lo tanto, la redacción del artículo 3 de la ordenanza fiscal sería el mismo si no existiera el artículo 11 de la Ley de Residuos, pues, insistimos, este se limita a imponer su exigencia de manera obligatoria y a que se tengan en cuenta sistemas de pago por generación; más en concreto, el preámbulo de la Ley habla de «…tasas que deberían tender hacia el pago por generación».
Surge aquí la duda, por consiguiente, de si nos encontramos realmente ante una tasa o debería haber sido, más bien, un impuesto. En este sentido, hay una doctrina que distingue entre los servicios públicos divisibles, esto es, aquellos en los que se «…puede asignar con certeza a cada ciudadano que los demande la parte alícuota que de ellos haya consumido»; y servicios públicos indivisibles, «…cuyo consumo de ningún modo puede individualizarse, y cuyo coste, por tanto, debe ser soportado por toda la sociedad». Esta diferenciación es la que lleva a dicha doctrina a considerar que determinados servicios puedan ser financiados mediante tasas (los que son divisibles y, añado, individualizables) y otros a través de impuestos (los que no son divisibles). O, como ha señalado Aguallo Avilés, A., «…el coste de los servicios públicos divisibles se podrá sufragar mediante la aplicación del principio de equivalencia, mientras que los servicios públicos indivisibles se costearán de acuerdo con el principio de capacidad económica».
Álvarez Menéndez, E. ha señalado, por su parte, que «…coincidimos con aquellos que señalan que podría haberse utilizado la figura del impuesto local con fines armonizadores y realizado un mayor desarrollo por parte del legislador estatal».
Gomar Sánchez, J.I., en el mismo sentido, manifiesta que «Si en materia de residuos domésticos el cumplimiento de estos objetivos se encomienda a las entidades locales y en las grandes ciudades su consecución se cifra en un gasto público de cientos de millones de euros es desde luego muy poco inteligente que el legislador no haya establecido un sistema tributario de financiación dotado de la mayor certeza jurídica posible, que bien hubiera podido ser un impuesto, pero que de configurarse como tasa o prestación debiera al menos haber sido establecido con una regulación legal completa de los elementos y criterios a tener en cuenta por los ayuntamientos».
En definitiva, el hecho imponible, a nuestro juicio, no podía configurarse de otra manera, más que sobre la base de lo que dice el TRLRHL, y así es como se ha hecho. Esto tiene una consecuencia fundamental. Que la tasa resulta exigible (ya veremos más adelante cómo) cuando el servicio se preste, independientemente de que se utilice o no; es decir, tanto a los pisos vacíos como a los locales sin actividad. Lo cual no es sino el reflejo de una consolidada jurisprudencia, sobre la base de la interpretación del propio TRLRHL, que afirma que es suficiente la mera disponibilidad del servicio. Baste, por todas, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 10 de marzo de 2006: «…hemos de convenir que la realización del hecho imponible requiere la existencia del servicio y su prestación efectiva a favor del sujeto pasivo, presupuestos concurrentes en este caso por las razones siguientes. Primera, porque consta acreditado mediante los informes aportados por el Ayuntamiento en primera instancia, emitidos por personal encargado de la gestión del servicio correspondiente (...) que el servicio se presta efectivamente al apelante, dado que con independencia del hecho de aceptación o no del contenedor (...) lo cierto es que el hecho imponible acontece por la existencia de una posibilidad de uso efectivo del servicio, de modo que la falta de utilización de aquél por voluntad propia no le exime de su cumplimiento; esto es, la disponibilidad efectiva del servicio equivale a su prestación efectiva al sujeto pasivo, sin que el apelante haya acreditado por medio probatorio alguno la imposibilidad de recibir el servicio por causa distinta a su mera voluntad de no recibirlo».
La regulación del hecho imponible se cierra con la incorporación de cuatro supuestos específicos de no sujeción al tributo:
- Los inmuebles declarados en estado de ruina.
- Los solares.
- Los inmuebles de uso catastral residencial, cuya modalidad constructiva sea la de garajes o trasteros.
- Los inmuebles destinados al ejercicio de actividades, en los que los poseedores o productores hubieran decidido entregar los residuos generados a un gestor autorizado.
Son supuestos en los que, como su propio nombre indica, no se produce el hecho imponible (por la escasa o nula cantidad de residuos generados). Y se ha optado por incorporarlos, con finalidad aclaratoria y para evitar tener que hacer interpretaciones posteriores de la norma. Y es que, como ha dicho con reiteración la jurisprudencia, el sentido «…de las normas de no sujeción es (…) el de aclarar o completar la definición del hecho imponible, a través de una determinación negativa, que explicita o aclara supuestos que caen fuera de su ámbito, de modo que se suele decir que más que de auténticas normas jurídicas dotadas de un mandato, estamos ante disposiciones que contienen una interpretación (auténtica), una aclaración de la ley cuyo contenido está ya implícito en la propia definición del hecho imponible, así que aunque el legislador no lo dijera, la misma consecuencia podría obtenerse mediante una adecuada interpretación de las normas tipificadoras del hecho imponible, y por tal razón la norma de no sujeción es perfectamente suprimible sin que en nada varíe el diseño y la regulación del tributo de que se trate» (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sevilla -Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª-, de 17 de febrero de 2000).
La regulación de los obligados tributarios no ha planteado mayores problemas. Al igual que sucede con el resto de la norma, y dada la ausencia de una regulación legal específica de esta tasa, el texto de la ordenanza fiscal es coherente con lo que establece el TRLRHL, que diferencia entre el sujeto pasivo contribuyente y el sujeto pasivo sustituto del contribuyente.
Concretamente, el artículo 23.1.a) atribuye la condición de contribuyente, en las tasas por prestación de servicios o realización de actividades, a las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por los servicios o actividades locales que presten o realicen las entidades locales; y el artículo 23.2 añade que son sustitutos del contribuyente, en las tasas establecidas por razón de servicios o actividades que beneficien o afecten a los ocupantes de viviendas o locales, los propietarios de dichos inmuebles, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.
5.1 Sujetos pasivos contribuyentes
En el artículo 5 se regula al primero de los obligados tributarios, el sujeto pasivo contribuyente. Es evidente, sin tener que hacer mayor esfuerzo interpretativo, que el sujeto pasivo contribuyente es quien realiza el hecho imponible, por tanto, quien ocupa el inmueble (con independencia del título en virtud del que lo haga) en el momento del devengo de la tasa. Y la fecha del devengo, a estos efectos, es importante, porque es la que determina quién va a ser ese sujeto pasivo contribuyente en cada ejercicio. Es decir, como veremos, el devengo se produce el 1 de enero de cada año; siendo esto así, el sujeto pasivo contribuyente lo será quien ocupe el inmueble (ya sea como propietario, usufructuario, arrendatario, etcétera) a dicha fecha, independientemente de que, por ejemplo, al día siguiente (2 de enero) pase a ser ocupado el inmueble por otro sujeto o se inicie el ejercicio de otra actividad (o la misma) por otro titular (sin perjuicio de los pactos privados que entre las partes puedan existir).
5.2 Sujetos pasivos sustitutos del contribuyente
Mayores problemas se podían plantear del otro obligado tributario, el sustituto del contribuyente, que es quien asume, frente a la Administración, las obligaciones formales y materiales derivadas de la realización del hecho imponible.
En la práctica lo hemos resuelto acudiendo, para su regulación, al TRLRHL, cuyo artículo 23.2.a) dice:
«Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente:
a) En las tasas establecidas por razón de servicios o actividades que beneficien o afecten a los ocupantes de viviendas o locales, los propietarios de dichos inmuebles, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios...».
La duda, en concreto, podía suscitarse en cuanto a si debía aplicarse lo dispuesto en el TRLRHL, ante el silencio de la Ley de Residuos. Y la respuesta, como, entiendo, no podía ser de otra manera, ha sido positiva.
Mucho se ha escrito sobre la figura del sustituto del contribuyente, existiendo, dentro de la doctrina científica, dos posturas fundamentales en relación con el momento en que surge la obligación para el sustituto. Posturas que son descritas por Diego González Ortiz, en los siguientes términos: «…mientras que un sector de la doctrina científica opina que la sustitución del sujeto pasivo se produce una vez ha nacido la deuda para el sujeto pasivo, otros autores piensan, por el contrario, que el sustituto se convierte en deudor del tributo antes de que el sujeto pasivo haya debido nada, en la medida en que la realización del presupuesto de hecho de la sustitución ha impedido que la realización del hecho imponible derive en el nacimiento de la deuda tributaria a cargo del sujeto pasivo».
El Tribunal Supremo, en su Sentencia 1323/2022, de 18 de octubre de 2022, sin entrar a analizar qué es antes, si el hecho que genera la sustitución o el hecho imponible que realiza el contribuyente, lo cierto es que sí viene a reconocer que existen dos hechos imponibles distintos: «La figura del sustituto del contribuyente, propiamente, tiene un cometido distinto en la configuración actual del ordenamiento, al que ha aludido el Tribunal Constitucional: facilitar la gestión del impuesto (ATC 456/2007, de 12 de diciembre, FJ 7). Por esa misma razón el presupuesto legal que llama al sustituto a ocupar esa situación, y a que se refiere el artículo 36.3 LGT al definir la figura (...) debe ser, necesariamente, un presupuesto jurídico distinto del hecho imponible (el supuesto de hecho de la sustitución como consecuencia jurídica)».
Sin entrar en mayores disquisiciones acerca de cuál es la posición del sustituto del contribuyente, lo que sí parece claro es que la figura del sustituto del contribuyente es indisponible. Es decir, la Administración, en este caso, Municipal, no puede decidir, a través de su definición en una ordenanza fiscal, exigir la deuda directamente al contribuyente. Así lo afirma el Tribunal Supremo, en su Sentencia 204/2023, de 17 de febrero. El Alto Tribunal, recordando la doctrina fijada en Sentencias anteriores (entre otras, de 10 de noviembre de 2005 y de 19 de noviembre de 2020), manifiesta que la «…sustitución requiere, como en realidad la determinación de todo sujeto pasivo, de una específica previsión legal -"por imposición de la Ley", reza el artículo 36.2 LGT que lo define-de tal suerte que ni la Administración ni los particulares pueden alterar su posición legalmente prevista y de tal suerte, también, que esta figura se produce como efecto de determinados hechos a los que la Ley asocia la consecuencia de la sustitución. Por esto mismo, es perfectamente factible que, al lado del hecho imponible del tributo, del que surge la obligación tributaria a cargo de quien lo realiza, pueda hablarse de un presupuesto de hecho de la sustitución, distinto de aquel -del hecho imponible, se entiende- aunque suela guardar relación»; y termina fijando la siguiente doctrina: «La doctrina jurisprudencial que establecemos es que la administración tributaria no puede girar la liquidación directamente al contribuyente, como sujeto pasivo de la obligación tributaria, en lugar de al sustituto del contribuyente, en aquellos impuestos en los que por imposición de la ley y en lugar del contribuyente es el sustituto del contribuyente quien resulta obligado a cumplir la obligación tributaria principal, así como las obligaciones formales inherentes a la misma».
En definitiva, una ordenanza fiscal no puede alterar la posición del sustituto ni la del contribuyente, de manera que, si la Ley prevé, para un determinado tributo, que tiene que existir un sustituto del contribuyente, la Administración Tributaria municipal viene obligada a dirigirse, para el cumplimiento de las obligaciones materiales y formales de ese tributo, contra tal sustituto, no siendo posible que la ordenanza diga otra cosa. Y esto es, precisamente, lo que se ha hecho en la ordenanza fiscal del Ayuntamiento de Madrid.
Ahora bien, lo que no puede olvidarse, y la Ley tampoco lo hace, es que el que realiza el hecho imponible es el contribuyente, no el sustituto. Y es por ello, por lo que sí se ha establecido, en la ordenanza fiscal, un supuesto específico que se puede plantear y que, por eficacia en la gestión, se ha considerado que debe resolverse en tales términos: se trata del caso en el que el sustituto del contribuyente es el propio Ayuntamiento. Es decir, el Ayuntamiento es el propietario de un determinado inmueble, que es ocupado por un tercero (por ejemplo, un concesionario). En estos supuestos, el sujeto activo coincide con el sujeto pasivo sustituto del contribuyente y, para estos casos, no se produce el desplazamiento de la obligación tributaria principal hacia ese sustituto. En definitiva, la condición de sustituto queda diluida, desaparece, de la relación jurídico-tributaria, al ser el Ayuntamiento, a la vez, el acreedor y el sustituto.
En este sentido, no tendría razón de ser que el Ayuntamiento exigiera la deuda al contribuyente por la vía de la repercusión; y es por ello por lo que, directamente, se exige al contribuyente.
Existe otro supuesto, en relación con los sujetos pasivos, que no se ha recogido, por obvio, de manera expresa en la ordenanza fiscal, pero resulta ilustrativo ponerlo de manifiesto. Se trata del caso en el que Ayuntamiento es el sujeto pasivo contribuyente. Es decir, que el sujeto activo (o acreedor) y el sujeto pasivo (o deudor) coincidan en la misma persona jurídica; es lo que se conoce como confusión de sujetos. En estos casos, se extingue la relación jurídico-tributaria y no resulta tampoco exigible la deuda al sustituto. Esta situación fue puesta de manifiesto por la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, de 29 de junio de 2010. Señalaba dicho Tribunal, en sus fundamentos de derecho, fundamentos que, posteriormente, hizo suyos el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en su Sentencia número 641/2015, de 14 de julio, que «No se concibe, sin embargo, que el Ayuntamiento se exija a sí mismo el ICIO como dueño de la obra; no puede darse en la relación jurídica tributaria confusión entre su parte activa y la pasiva. En los casos en que la Administración municipal financia una obra nos topamos ante un supuesto de no sujeción al ICIO, del que no puede derivar deuda tributaria a satisfacer por sujeto pasivo alguno, tampoco por el sustituto del contribuyente».
Por su parte, sin enjuiciar un supuesto específico de confusión de sujetos, el Tribunal Supremo, en su Sentencia número 731/2022, de 14 de junio, ha señalado que «Lógicamente, la figura del sustituto no se puede entender sin conectarla con la del contribuyente. En resumen, para que haya un sustituto tiene que existir un contribuyente. Si no existe éste, no puede existir aquel».
En definitiva, si no hay contribuyente a quien exigirle el pago del tributo (en este caso, porque el sujeto activo y el sujeto pasivo coinciden), no hay sustituto del contribuyente, y ello, porque, como ha señalado el Alto Tribunal en la misma Sentencia anterior, «La figura del sustituto del contribuyente, propiamente, tiene un cometido distinto en la configuración actual del ordenamiento, al que ha aludido el Tribunal Constitucional: facilitar la gestión del impuesto (ATC 456/2007, de 12 de diciembre, FJ 7). Por esa misma razón el presupuesto legal que llama al sustituto a ocupar esa situación, y a que se refiere el artículo 36.3 LGT al definir la figura (...) debe ser, necesariamente, un presupuesto jurídico distinto del hecho imponible (el supuesto de hecho de la sustitución como consecuencia jurídica)».
De nuevo, para la regulación de estos dos elementos del tributo hemos tenido que acudir a lo establecido en el TRLRHL. Esta norma dispone, en su artículo 26.2, que, en el caso de que la naturaleza de la tasa exija su devengo periódico, este se producirá el 1 de enero de cada año. Resulta difícil de encajar jurídicamente y de comprender, en la práctica, que exista un tributo, cuya cuota venga determinada, en parte, por la cantidad de residuos generados a lo largo de un período de tiempo concreto (en este caso, el período impositivo, que coincide con el año natural), y que se disponga el devengo el primer día de ese período. Sin embargo, no es posible que el Ayuntamiento establezca algo diferente a lo que dispone el TRLRHL.
En definitiva, al tratarse de una tasa o prestación por generación, lo normal sería que el devengo se produjera al final del período impositivo, esto es, el 31 de diciembre. Como sucede, por ejemplo, con los tributos estatales que gravan la renta generada en un período de tiempo (así, Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas).
Lo deseable, teniendo en cuenta la especificidad de esta tasa y sus diferencias con las que, hasta ahora, han caracterizado las tasas locales, que el legislador estatal hubiera regulado la excepción, pero no lo ha hecho.
La cuota tributaria ha sido y será el verdadero caballo de batalla de esta tasa. Porque, al margen de los problemas puntuales que hemos ido detallando sobre los diferentes elementos del tributo, lo cierto es que la viabilidad jurídica de las regulaciones municipales va a depender de cómo se haya diseñado la cuota y de la adecuada configuración, justificación y motivación de los costes e ingresos en el obligado estudio técnico-económico. En definitiva, serán los Tribunales Superiores de Justicia, primero, y el Tribunal Supremo, en su caso, después, los que determinen si la cuota responde suficientemente a lo previsto en la Ley de Residuos, o debería haberse ido más allá. Es decir, al final todo gira en torno a si es suficiente el nivel de individualización de los residuos generados o debería haberse avanzado hacia una mayor o total (esperemos que no) individualización.
En este contexto, hemos tenido en cuenta el documento denominado «Cuestiones relevantes en relación con el establecimiento y la gestión de la tasa local de residuos sólidos urbanos», firmado por el Subdirector General de Tributos Locales, del Ministerio de Hacienda, Óscar del Amo Galán.
En el citado documento se recogen, en relación con la cuota, afirmaciones como que:
«…la norma no impone la obligación taxativa de exigir una tasa totalmente individualizada para cada sujeto pasivo con efectos a partir del 10 de abril de 2025, sino que lo que pretende es que paulatinamente se incorporen estos sistemas, en consonancia con el principio de jerarquía de residuos y de quien contamina paga que preside dicha regulación…»; o que «…las entidades locales sí deberán incorporar gradualmente elementos que tengan en cuenta el comportamiento de los ciudadanos en la generación de residuos, siendo admisibles junto a los sistemas que ya permitan una individualización de la cuota, otros que contemplen reducciones o incentivos a determinados comportamientos»; y termina indicando que «…serían admisibles los siguientes sistemas de pago por generación:
- Elemental: reducciones sobre una cuota única en función de determinados comportamientos (por ejemplo, por aportaciones a puntos limpios, participación en la separación de las nuevas fracciones de recogida separada obligatoria, adhesión a programas voluntarios de compostaje doméstico, etcétera).
- Medio: cuota básica y cuota variable en función del comportamiento detectado según las zonas del municipio (por ejemplo, a partir de criterios técnicos y estadísticos que permitan estimarlo de acuerdo con los datos reales de residuos generados y de calidad de separación en la totalidad del municipio).
- Avanzado: cuota básica y cuota variable individualizada en función del comportamiento del sujeto (por ejemplo, en los casos de prestación del servicio puerta a puerta o con contenedores inteligentes que permiten identificar los residuos generados por cada ciudadano)».
Es evidente que este documento no tiene carácter normativo, pero no puede desconocerse su valor interpretativo acerca de lo que pretendía el legislador, ante la ausencia de criterios claros en la Ley, entre otras cosas, por su absoluta falta de regulación. Pues bien, la regulación de la cuota que se realiza en la ordenanza del Ayuntamiento de Madrid se encuentra en el denominado por el Ministerio de Hacienda, nivel medio. Lo que no sabemos es, insisto, si será suficiente para el Tribunal de Justicia, primero, y el Tribunal Supremo, en su caso, después.
En concreto, la cuota se ha estructurado a partir de dos variables: la tarifa básica y la tarifa por generación.
La primera representa el hecho en sí de la prestación del servicio. Es decir, podríamos afirmar que responde al concepto clásico de la tasa, en el sentido de que tiene en cuenta la mera disponibilidad del servicio, de manera que será exigible siempre que el Ayuntamiento preste el servicio, independientemente de si se usa o no. Esta última cuestión responde a una consolidada jurisprudencia, que manifiesta que lo verdaderamente importa es que el servicio esté establecido y en funcionamiento. Baste, por todas, la Sentencia del Tribunal Supremo, de 7 de marzo de 2003, que se pronuncia en los siguientes términos: «Es doctrina reiterada de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo, que excusa de la cita concreta en sentencias, que la Tala referida se devenga en la medida en que el servicio de recogida de basuras este establecido, y los locales, viviendas, etcétera, se hallen en la ruta que siguen lo vehículos de recogida, siendo a estos efectos intranscendente que ocasionalmente una vivienda concreta se halle desocupada, pues no por ello el servicio de recogida los elude…»
Por su parte, la tarifa por generación es la que incorpora el elemento de la generación, esto es, del principio «quien contamina paga», que exige la Ley de Residuos.
Como continúa diciendo el Tribunal Supremo en la Sentencia de 2003, es algo parecido a lo que sucede con las cantidades que se abonan por determinados servicios de suministros, en los que se diferencia entre una parte que retribuye el servicio y otra que retribuye lo que se consume. Dice, en concreto, el Alto Tribunal: «Es algo similar a la diferencia ontológica entre potencia y acto. La Tasa se devenga no solo cuando efectivamente se recogen basuras ("acto"), sino también cuando existe la posibilidad ("potencia") de utilizar el servicio, cuando el Ayuntamiento pone todo de su parte para que si se producen basuras, estas sean recogidas. Ocurre algo parecido con los servicios públicos de electricidad, gas, teléfonos, prestados por empresas particulares que cobran siempre una tarifa fija, aunque durante algún tiempo no se consuma electricidad o gas o no se utilice el teléfono».
Pues bien, la estructura de la cuota en el Ayuntamiento de Madrid se ha realizado desde esta perspectiva. La tarifa básica pretende retribuir los denominados costes fijos, mientras que la tarifa por generación hace lo propio con los costes variables o, lo que es lo mismo, los que se generan en función de los residuos generados.
7.1 La tarifa básica
La tarifa básica consiste en una cantidad fija, en función del uso catastral del inmueble y del tramo de valor catastral en que se encuentre. Es decir, esta tarifa está diseñada en los mismos términos para todos los inmuebles, ya sean de uso residencial o no residencial. Las únicas diferencias estriban en que los tramos de valor catastral no son los mismos para todos los usos catastrales, pues el reparto que se hace de esos costes fijos, para cada uso, se realiza teniendo en cuenta el número de unidades urbanas del uso catastral en cuestión y la cuantía global de los valores catastrales, igualmente, de ese uso.
Los criterios jurídicos que justifican la determinación de la tarifa básica en estos términos son los mismos que utilizó el Tribunal Supremo para declarar la conformidad a derecho de la tasa de residuos del Ayuntamiento de Madrid y de otros Ayuntamientos, anteriores a la vigente Ley de Residuos.
Así, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en Sentencia 1184/2010, de 17 de noviembre, invocando la jurisprudencia del Tribunal Supremo al respecto, declaró conforme a derecho la regulación que contenía la Ordenanza Fiscal reguladora de las Tasas por servicios y actividades relacionados con el Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, dentro de la que se contenía la regulación de la Tasa por prestación del servicio de gestión de residuos urbanos, en los siguientes términos:
«…La STS de 6-3-1999, ahondando en la referida distinción entre tasas e impuestos, declara que "en los impuestos, en términos generales, el hecho imponible pone de relieve, en cada sujeto, su concreta capacidad contributiva, desde luego no vinculada a la prestación de un servicio o actividad de la Administración en régimen de Derecho público, ni a su provocación por el directamente interesado, ni al beneficio que pueda suponerle, ni, por último y desde luego, a su coste, y, en cambio, ello no ocurre así, al menos de forma directa, en las tasas, donde la adecuación de la carga tributaria a la capacidad económica del sujeto pasivo ha de conseguirse mediante otros mecanismos "complementarios" de carácter indirecto, como puede ser, precisamente, la toma de criterios de valoración de la base por remisión a la base vigente para ciertos impuestos, ya que en estos esa adecuación a la capacidad contributiva del sujeto pasivo ha de estar, por definición, plenamente valorada".
El Tribunal Supremo no ha considerado desajustada a los principios que rigen las tasas la cuantificación de la cuota en virtud del criterio único de la capacidad económica del contribuyente determinada por el valor catastral de los bienes inmuebles, e incluso en determinados casos ha declarado inequívocamente la validez del uso de tal parámetro, sobre todo en relación con la tasa de alcantarillado (SSTS de 15-7-1994, 23-10-1995, 2-2-1996 y 6-3- 1999 sobre tasa de alcantarillado, y de 14-7-1992 y 8-3-2002 sobre licencias de apertura). Esta Sala ha reproducido este mismo parecer en las mencionadas SS 1124/2003 y 1214/2005.
Por tanto, de acuerdo con la jurisprudencia no es contrario ni a los preceptos legales ni a los principios invocados por la actora el sistema empleado por la Ordenanza recurrida, estableciendo las tarifas sujetándose al valor catastral de los inmuebles con el método de corrección consistente en la cuota de generación de residuos para determinados establecimientos. La consideración de la magnitud de generación de residuos para la fijación cuantitativa de las cuotas es un criterio notoriamente vinculado con el principio conmutativo…».
El Tribunal Supremo, en relación con la misma tasa, en Sentencia de 4 de enero de 2013, llegó a vincular el valor catastral y la superficie de los inmuebles con la cantidad de residuos generados, al manifestar que:
«…lo que el Ayuntamiento de Madrid ha hecho en la Ordenanza controvertida es buscar un parámetro que pueda atribuir a cada titular de un bien inmueble una cuantía de generación de residuos.
De este modo la "capacidad económica", medida por la titularidad de bienes inmuebles del sujeto pasivo no es la que genera la tasa controvertida, sino que, mediante ella se ha encontrado un método capaz de fijar el servicio consumido (recogida de residuos urbanos) en función de la extensión del bien inmueble que genera la tasa cuestionada.
(…)
...es evidente que la superficie de los inmuebles y su valor es, en este caso, más que un criterio que fija la "capacidad económica" del sujeto pasivo un mero mecanismo, ciertamente sofisticado, de determinar el importe del servicio recibido en cada caso».
7.2 La tarifa por generación
A pesar de lo que decía la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de enero de 2013, vinculando el valor catastral con la generación de residuos, éramos conscientes de que, tras la Ley de Residuos, esto no era suficiente. Y, es por ello, por lo que se contempló una segunda parte en la fórmula para la determinación de la cuota, la tarifa por generación.
Esta tarifa se ha estructurado de manera diferente, según que el bien inmueble tenga un uso catastral residencial o no residencial.
Así, en el caso de los bienes inmuebles de usos residenciales, su importe se ha determinado en función de la cantidad de residuos generados en el barrio en el que se ubica el inmueble y del número de empadronados en dicha unidad territorial. La Ley de Residuos, aun cuando incorpora el principio «quien contamina paga», no dice, sin embargo, que las cuotas deban determinarse en función de lo que cada ciudadano genera, sino que el propio preámbulo de la norma, como se ha dicho anteriormente, señala que debe tenderse hacia pagos por generación (puede interpretarse en el sentido de lo que genera un barrio o lo que genera un distrito, etcétera).
Siendo, por tanto, imposible determinar, con el sistema de gestión de residuos actual, la cantidad de residuos que cada persona genera (que sería la máxima individualización posible), en el Ayuntamiento de Madrid se ha acudido a un criterio intermedio, esto es, el determinar esa cantidad de residuos en función de la unidad territorial más pequeña de la que se tienen datos, que es el barrio.
Y esto se ha hecho, conscientes de que no es el sistema perfecto, pero sí el mejor que puede existir con los datos que se tienen. Aunque, también, sabedores de que los barrios se configuran como unidades administrativas en las que, normalmente, los ciudadanos que en ellas residen presentan rasgos, costumbres y comportamientos similares. De hecho, existen estudios en los que, a partir de determinados indicadores, es posible llegar a definir las características de esos barrios objeto de estudio, por, precisamente, presentar puntos de conexión entre los ciudadanos que en ellos residen.
Por consiguiente, la tarifa por generación, en el caso de los bienes inmuebles de uso catastral residencial ha quedado establecida mediante la determinación de importes concretos, según el tramo de residuos (mínimo y máximo) generados en el barrio en el que se ubica el inmueble. La cantidad de residuos generados se ha determinado a partir de los datos ofrecidos por el Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, detrayendo la cantidad de residuos generada por los inmuebles de usos no residenciales en ese barrio y considerando, en todo caso, el número total de empadronados en esa misma unidad territorial. Es decir, puede haber barrios con la misma cantidad de residuos, pero con un mayor o menor número de empadronados, por lo que las cuotas a pagar serán diferentes.
La tarifa por generación en los inmuebles de usos distintos a los residenciales presenta, sin embargo, alguna especialidad.
Así, en lugar del barrio, la unidad territorial utilizada es el distrito quedando integrado cada uno de los 21 que existen en la capital en una de las seis zonas homogéneas, en las que se ha dividido el término municipal de Madrid, en función del comportamiento similar de las actividades que en ellos se desarrollan. En concreto, las zonas homogéneas se han distribuido de la siguiente manera:
- Zona homogénea 1, formada por los distritos de Arganzuela, Retiro, Salamanca, Chamartín y Chamberí.
- Zona homogénea 2, Fuencarral, Moncloa-Aravaca y Hortaleza.
- Zona homogénea 3, Usera, Moratalaz, Vicálvaro, San Blas y Barajas.
- Zona homogénea 4, Tetuán, Latina, Carabanchel, Puente de Vallecas, Villa de Vallecas y Ciudad Lineal.
- Zona homogénea 5, Villaverde.
- Zona homogénea 6, Centro.
Por otro lado, en los usos no residenciales se tienen en cuenta también tramos de valor catastral, los mismos que en la tarifa básica. Y es que, si en los usos residenciales el valor catastral no tiene incidencia en la mayor o menor generación de residuos, se ha considerado que en los usos no residenciales sucede lo contrario, y ello, porque el mayor o menor valor catastral es significativo de una mayor o menor superficie. No es lo mismo, en este sentido, un gran centro comercial que una pequeña tienda de barrio.
Y, finalmente, se han fijado cuotas en euros por tonelada, por cada tramo de valor catastral; es decir, las toneladas de residuos generadas en el ejercicio, por cada uso catastral en cada zona homogénea se multiplicarán por la cuota fijada en la ordenanza fiscal, según el tramo de valor catastral en el que se encuentre el inmueble.
La tarifa por generación se modula, en el caso de todos los inmuebles, residenciales y no residenciales, con un coeficiente de calidad en la separación, que pretende reflejar el mejor o peor comportamiento de cada barrio en la separación de residuos. De esta forma, se da un paso más, al adicionar a la generación el elemento de la separación.
7.3 Cantidad de residuos generados en el ejercicio
Como hemos señalado, la naturaleza periódica de la tasa hace que esta se devengue el 1 de enero de cada año. Esto implica que, hasta que no finaliza el ejercicio, no es posible conocer la cantidad de residuos generados. Esto no convierte a la tasa en un tributo de cuantía indeterminada, como se ha llegado a decir; las tarifas están fijadas y determinadas en la ordenanza fiscal. Lo que no es posible determinar a priori es el comportamiento de los ciudadanos, en este caso, a través de los barrios o de las zonas homogéneas.
Con el objeto de garantizar, en todo caso, la seguridad jurídica, se ha optado por establecer en la propia ordenanza fiscal que durante el primer trimestre de cada ejercicio se publicarán los informes emitidos por los órganos competentes, en los que se recogerán todos los datos necesarios para el cálculo de las cuotas: así, los kilos de residuos generados en cada barrio del término municipal de Madrid, por persona empadronada, referidos a una anualidad, las toneladas de residuos generadas por cada uso catastral, en cada una de las zonas homogéneas en las que se divide el término municipal de Madrid a efectos de esta tasa, referidos a una anualidad y los indicadores de calidad en la separación de residuos en cada barrio del término municipal de Madrid. Datos estos que permitirán conocer a cada ciudadano el tramo en el que se encuentra, en lo que a la cuota de generación se refiere.
7.4 El informe técnico-económico
El artículo 25 del TRLRHL dispone que «Los acuerdos de establecimiento de tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, o para financiar total o parcialmente los nuevos servicios, deberán adoptarse a la vista de informes técnico-económicos en los que se ponga de manifiesto el valor de mercado o la previsible cobertura del coste de aquellos, respectivamente. Dicho informe se incorporará al expediente para la adopción del correspondiente acuerdo».
El informe técnico-económico tiene como objeto garantizar que se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 24.2 del propio TRLRLH, según el cual, «…el importe de las tasas por la prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación recibida…».
Mucho se ha escrito, tanto por la doctrina más autorizada, como por los tribunales de justicia sobre el contenido del informe técnico-económico. En la sentencia de 20 de febrero de 2009 (recurso de casación número 5110/2006 ), el Tribunal Supremo hace una descripción de lo que considera que debe ser y tener dicho estudio:
«…la aprobación de la Memoria económico-financiera constituye, no un mero requisito formal, sino una "pieza clave para la exacción de las tasas", un medio de garantizar, justificar (el ente impositor) y controlar (el sujeto pasivo) que el principio de equivalencia se respeta, y, por ende, para evitar la indefensión del administrado ante actuaciones administrativas arbitrarias.
(…)
De la anterior doctrina debemos extraer que, en efecto, la Memoria económico-financiera ha de contener todas las precisiones y justificaciones del desarrollo articulado de la Ordenanza Fiscal, de modo que de su lectura se desprenda no sólo cual es el coste real o previsible del servicio en su conjunto, o, en su defecto, el valor de la prestación recibida, sino además la justificación razonada que ha llevado a la determinación, en su caso, de los criterios de cuantificación de la cuota para la elaboración de las liquidaciones, debiendo contener la explicación procedente que justifique el cumplimiento de los principios tributarios a los que hace referencia el artículo 31.1 de la CE y al resto del ordenamiento jurídico. Esos requisitos de contenido de la Memoria justificativa del acuerdo de imposición y de la Ordenanza Fiscal, tienen como finalidad establecer la motivación que llevó a la Entidad Local a ejercer la potestad reconocida en los artículos 15 y 20.1 del TRLHL, en cuanto al establecimiento de tasas, para tratar de asegurar que se ajustan, no solamente a los parámetros del artículo 24 del TRLHL, sino también al resto del ordenamiento jurídico y, por tanto, se ha de justificar, aunque sea de modo aproximado, que la fijación de los elementos para la determinación de la cuota tributaria, en el caso de que se establezcan, resultan respetuosos con los principios de igualdad, justicia tributaria y, en su caso, capacidad contributiva. Con ello se trata de impedir que el establecimiento de las tasas y, por ende, el ejercicio de la potestad de establecerlos y regularlos, resulte arbitrario o, lo que es lo mismo, inmotivado».
Pues bien, por el Ayuntamiento de Madrid se ha elaborado el correspondiente informe técnico-económico de la tasa en cuestión, en el que se desglosan todos y cada uno de los costes derivados de la prestación del servicio de gestión de residuos, justificando la totalidad de los criterios utilizados. En el informe se detallan los criterios de establecimiento de los tramos de valor catastral para la determinación de la tarifa básica en inmuebles residenciales y para la tarifa básica y la tarifa por generación en los inmuebles no residenciales; así como los motivos que justifican la utilización de esos y no otros.
En cualquier caso, a mi juicio, no debe perderse de vista el margen de decisión política que, en toda imposición de tributos puede existir. Margen de decisión política que entra dentro de la discrecionalidad, nunca de la arbitrariedad.
El Tribunal Supremo ha señalado, en diversas Sentencias, que dicho margen de decisión política resultará válido, siempre que se encuentre lo suficiente justificado. Baste, por todas, la Sentencia de 20 de febrero de 1998, que resuelve el recurso de apelación número 8.240/1992, -FJ 3.º-, en los siguientes términos: «La Sala manifiesta que el grado de progresividad es siempre una decisión política, en este caso de la Corporación Local, de apreciación axiológica, de lo que se considera debe ser la justa transcendencia de la capacidad económica, en la determinación, en este caso, de la Tasa de Licencia de Apertura de Establecimientos, apreciación que no puede ser sustituida por la posición subjetiva de la Sala, pero en cambio, sí puede ésta examinar la consistencia interna de la razón de progresividad, acordada por la Corporación, en debido respeto del artículo 9.3 de la Constitución que garantiza la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos…».
En este punto, creo conveniente mencionar dos aspectos destacables que afectan al informe técnico-económico que se ha realizado.
Por un lado, que en el examen de dichos costes se han excluido los derivados de la prestación del servicio de limpieza viaria. Y ello, porque, a pesar de que la Ley de Residuos se refiere a que la tasa tiene que sufragar los costes de gestión de los residuos de competencia local; y que el artículo 2.at) de la misma norma, en relación con el artículo 12.5, señala que los residuos domésticos, que son los de competencia local, incluyen «…los residuos procedentes de la limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas, los animales domésticos muertos y los vehículos abandonados»; no es posible desconocer que el artículo 21.1.e) del TRLRHL impide el establecimiento de tasas por la «Limpieza de la vía pública».
Por otro lado, que la Ley de Residuos, alterando el criterio general en materia de tasas ha dispuesto que la tasa no podrá ser deficitaria. Es decir, que el importe de la tasa debe cubrir la totalidad del coste del servicio. Si, como hemos dicho, la Ley de Residuos ha venido a alterar una de las características esenciales de las tasas locales, que es su carácter potestativo, eso no es todo. Hasta ahora, el importe de las tasas formaba parte de la potestad normativa de los Ayuntamientos (siempre con el respeto del coste del servicio) y, de hecho, podía llegar a ser una herramienta de política fiscal (en el caso del Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, no es raro que las tasas se encuentren por debajo del coste del servicio). Sin embargo, la Ley de Residuos exige que no sea deficitaria, lo que implica que debe cubrir el coste total del servicio.
Se limita, por tanto, la potestad normativa de los Ayuntamientos. Pero, además, surge la duda de si, estableciéndose reducciones en las tarifas, tal y como la Ley de Residuos permite para determinados colectivos, o, en los términos del artículo 24.4 del TRLRHL, es necesario que el importe de esas reducciones se traslade al resto de ciudadanos.
Desde nuestro punto de vista esto no puede ser así. Y ello, porque si el importe dejado de percibir por quienes tienen algún tipo de reducción en la tarifa se trasladase al resto de contribuyentes, estos estarían tributando por encima del coste del servicio, y no puede ser lo querido por la Ley (aunque nunca se sabe). Por tanto, el importe de dichas reducciones deberá ser asumido por el Ayuntamiento, lo que implica que la tasa, para tales colectivos no cubrirá el cien por cien del coste, aunque sí lo hará para el resto.
7.5 Reducciones
Resulta curioso que la Ley de Residuos, sin regular nada de los elementos esenciales del tributo, sí contiene, sin embargo, unos criterios generales que permiten establecer reducciones en las tarifas. Así, para incentivar la recogida separada en viviendas de alquiler vacacional y similar; en el supuesto de prácticas de compostaje doméstico o comunitario o de separación y recogida separada de materia orgánica compostable; en los casos de participación en recogidas separadas para la posterior preparación para la reutilización y reciclado, por ejemplo, en puntos limpios o en los puntos de entrega alternativos acordados por la entidad local; o a favor de las personas y las unidades familiares en situación de riesgo de exclusión social. Esta última reducción resulta cuestionable, pues, desde mi punto de vista, debería hablarse de personas en situación de riesgo de exclusión económica y no social, conceptos que, en el ámbito de los servicios sociales presentan importantes diferencias (aunque no vamos a entrar ahora en ello).
En el Ayuntamiento de Madrid, la ordenanza fiscal ha regulado expresamente una reducción del 100% de la cuota a favor de los sujetos pasivos contribuyentes beneficiarios de la Renta Mínima de Inserción de la Comunidad de Madrid o del Ingreso Mínimo Vital, siempre que aparezcan empadronados en los inmuebles para los que se solicita su aplicación.
Asimismo, se contempla una reducción a favor de familias numerosas, en los mismos términos en los que se recogen para el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con diferentes porcentajes, en función del valor catastral del inmueble y de la categoría de la familia numerosa. Esta reducción se aplicará cuando el titular de la familia numerosa tenga la condición de sujeto pasivo contribuyente, sea propietario o no. En el primer caso, esto es, que sea propietario del inmueble y, a la vez, sujeto pasivo contribuyente, la reducción se aplicará de oficio; en los demás casos, deberá solicitarse.
El fundamento de la reducción a favor de familias numerosas no es otro que otorgar a este colectivo la especial protección que se considera deben tener, en aplicación de lo dispuesto en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas; así como la menor capacidad económica que se presume, y a cuya reducción habilita el artículo 24.4 del TRLRHL.
Por último, sin tratarse exactamente de una reducción, hay que hacer referencia a la situación de las viviendas vacías o los locales sin actividad, que tributarán solo por la tarifa básica (por la mera disponibilidad del servicio), pero no por la tarifa por generación.
Finalmente, la ordenanza fiscal no regula exenciones ni bonificaciones, al tenerse que establecer por Ley o en virtud de tratados internacionales (artículo 8.d) de la LGT y 9.1 del TRLRHL).
En cuanto a la gestión, no plantea mayores problemas. Al tratarse de un tributo de naturaleza periódica, el primer ejercicio después de la implantación de la tasa, esta se exigirá mediante liquidaciones que se notificarán, de manera individualizada a los obligados tributarios a lo largo del ejercicio. En ejercicios sucesivos se podrá acudir a la notificación colectiva, mediante edictos, previa la comunicación al ciudadano del alta en la matrícula del tributo.
Finalmente, una peculiaridad que contempla la Ley de Residuos es que la ordenanza fiscal deberá comunicarse a la respectiva comunidad autónoma, junto con los cálculos llevados a cabo para su elaboración. Resulta curioso que lo único que regula la Ley de Residuos sea, aparte de las reducciones indicadas, la imposición de una nueva obligación a los Ayuntamientos, a los que exige dar traslado, en este caso, a la Comunidad de Madrid, de los cálculos que nos han llevado a establecer esas tarifas y no otras.
Poco cabe ya decir acerca de esta tasa. Salvo que, a mi juicio, la figura utilizada no debería haber sido la tasa, sino un impuesto. Con todo, sin embargo, y, en la medida en que el legislador ha optado por imponer una tasa, obviando las características principales de estas, ha omitido cualquier tipo de regulación de los elementos esenciales, lo cual, en aras, al menos, de la uniformidad, debería haberlo hecho. En un momento, además, en que las mayorías absolutas escasean, es previsible que existan ayuntamientos que, aun intentándolo, no hayan podido aprobar la tasa; habrá otros que, habiéndolo hecho, los tribunales de justicia terminen anulándola; y, finalmente, los habrá que han decido hacer caso omiso de la Ley. Si el legislador hubiera regulado esos elementos esenciales del tributo, de manera que se pudiera aplicar lo dispuesto en la Ley estatal, en defecto de regulación municipal, las cosas, quizás, serían distintas.
En cualquier caso, las dificultades con las que nos hemos encontrado a la hora de regular la tasa han sido extremas. No debe olvidarse que el Tribunal Supremo, ya en 2013, en su Sentencia de 4 de enero, en relación con la anterior Tasa por prestación del servicio de gestión de residuos urbanos del Ayuntamiento de Madrid, puso de manifiesto las dificultades que existían para obtener tarifas absolutamente individualizadas, al señalar que «…A la conclusión precedente no se opone con éxito el hecho de que no exista una medición del aprovechamiento individualizado que a cada contribuyente corresponde, pues en una tasa tan compleja y aleatoria tal medición individualizada, hoy por hoy es imposible, lo que no impide su fijación por métodos como el utilizado que es lo que la jurisprudencia ha venido aceptando…».
En definitiva, la intención de la Ley, que todos los Ayuntamientos establezcan una tasa o una prestación patrimonial de carácter público no tributario, probablemente no se haya cumplido; el objetivo de la norma, la reducción de residuos domésticos y la mejora en los comportamientos de separación de residuos, está por ver si se logra o no; pero lo único cierto es que la «patata caliente» se ha traslado, desde el Estado, a los Ayuntamientos.
- Aguallo Avilés, A., Tasas y precios públicos, Lex Nova, Valladolid, 1992, página 60. (32) Ibid., página 64, citando a su vez a Flora, F., Manual de Ciencia de la Hacienda (versión española hecha sobre la quinta edición italiana, y aumentada por L. Víctor Paret), Librería General de Victoriano Suárez, Tomo I, Madrid, 1918, página 174.
- Álvarez Menéndez, E. “El nuevo régimen jurídico de las tasas en materia de residuos». Cuadernos de Derecho Local. Número 65. 2024.
- Casado Ollero, G. “Los fines no fiscales de los tributos», en Comentarios a la Ley general tributaria y líneas para su reforma (homenaje a Fernando Sainz de Bujanda), IEF Madrid, 1991, volumen I, páginas 124 y siguientes.
- Gomar Sánchez, J.I. “Los problemas de la tasa local de residuos en una gran ciudad». Tributus número 5, agosto 2024. Página 22.
- González Ortiz, D. “La figura del responsable tributario en el derecho español» (tesis doctoral). Servicio de Publicaciones de la Universidad de Valencia. 2003.