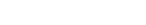Modelo patrimonial e intervencionismo regio: la hacienda de la villa de Madrid en el reinado de Carlos III
Abril 2024
Manuel Martínez Neira
Profesor titular. Departamento de Derecho Penal, Procesal e Historia del Derecho. Universidad Carlos III de Madrid
ORCID 0000-0003-2572-4366
![]()
Resumen
Hasta la llegada de los borbones, la administración de los propios y arbitrios municipales (es decir, la gestión de la hacienda) dependía del propio concejo. Solo los asuntos contenciosos eran competencia del Consejo de Castilla. Sin embargo, ante el problema de la deuda que habían ido acumulando en muchos municipios se ensayó una política de intervención pilotada por la Secretaría de Hacienda. Para ello se dotó a cada localidad de un reglamento que fijaba los ingresos y gastos, a manera de un presupuesto permanente. Estas páginas se detienen en el reglamento que se dictó en 1766 para Madrid, donde encontramos una descripción de los propios y arbitrios de la Villa, y de las cargas que soportaba su hacienda. Se propone una valoración de este intervencionismo regio, que muestra la nueva forma de gobierno que se desarrolló a finales del Antiguo Régimen.
Palabras clave: Monarquía administrativa, Carlos III, Hacienda municipal, Propios y arbitrios, Reglamento de 1766.
Abstract
Until the arrival of the Bourbons, the administration of the municipal taxes (i.e., the management of the treasury) depended on the council itself. Only contentious matters were under the jurisdiction of the Council of Castile. However, faced with the problem of the debt that many municipalities had been accumulating, a policy of intervention led by the Treasury Secretariat was tried. To this end, each locality was provided with a regulation that fixed income and expenses, in the form of a permanent budget. These pages focus on the regulations issued in 1766 for Madrid, where we find a description of the Villa's own revenues and taxes, and the burdens borne by its treasury. An evaluation of this royal interventionism is proposed, which shows the new form of government that developed at the end of the Ancien Regime.
Keywords: Administrative monarchy, Charles III, Municipal treasury, Municipal real estate and local taxes, Regulations of 1766.
No voy a comenzar reflexionando sobre el interés o conveniencia de un ensayo histórico, sino sobre la necesidad de mostrar el contexto de los hechos del pasado para que estos tengan algún valor. Y esto es especialmente necesario cuando hablamos del reinado de Carlos III. Recientemente hemos presenciado las obras de la Puerta del Sol y en concreto lo difícil que ha sido el desplazamiento de la estatua ecuestre del monarca. Pero que para la plaza de Madrid por antonomasia y frente al gobierno de la región, de tantos reyes como han pasado por esta ciudad, se haya dispuesto esta escultura dice mucho de la memoria colectiva. Y si algo tenemos que hacer los historiadores es precisamente, con nuestro trabajo, contribuir a “purificar” esa memoria, a liberarla de lugares comunes, que mueven afectos y emociones, permitiendo así una higiene democrática, o si se quiere contribuyendo a la calidad de la democracia.
¿Cuántas veces hemos oído que Carlos III ha sido el mejor alcalde de Madrid? Seguramente demasiadas, hasta resultar cansina esa afirmación. Y seguramente sin reflexionar sobre su contenido, sobre el ejercicio de trasposición cultural que supone semejante proposición. Una afirmación que hace tabla rasa del contexto y por lo tanto de la historia. En efecto, al utilizar la palabra alcalde no aludimos a un cargo de naturaleza fundamentalmente judicial (como era en la época de Carlos III) sino al agente del poder ejecutivo que es hoy. Tampoco la naturaleza del territorio es la misma, al considerarse hoy día la Villa de Madrid como mera división administrativa de un cuerpo político de base individual.
Pero demos un paso adelante. ¿A qué se alude con esa afirmación? Generalmente a una serie de medidas de higiene y ornato que se aplicaron en la Corte –es decir, en la casa del rey– y por extensión en el municipio. Estas medidas obedecían a una nueva forma de gobierno, la que los historiadores han venido a denominar monarquía administrativa; es decir, un monarca que ya no se contenta solo con ser el juez supremo, que no gobierna solo dictando sentencias judiciales. Frente a ese gobierno pasivo, pues como juez solo atendía las demandas de las partes, una serie de factores (las necesidades fiscales-militares, el pensamiento difundido por la doctrina mercantilista, entre otros) permitió una inédita intervención del monarca en ámbitos ajenos a la justicia y seleccionados por una genérica idea de fomento. Al mismo tiempo, la ciencia de la policía no solo contribuyó a delimitar los ámbitos de actuación sino que ofrecía los elementos que estaban en la base de una nueva capacitación. Bien mirado, esta intervención regia socavaba la autonomía de las corporaciones que hasta entonces había tipificado el antiguo régimen, violentaba la autoadministración e identificaba un nuevo elemento de fricción que –hoy lo sabemos– terminó por erosionar el poder monárquico.
Podemos por ello afirmar que esa ilusoria atribución de la alcaldía cuya metáfora es ahora lugar común, fue vista como una violencia en su tiempo; por más que en la actualidad pueda interpretarse desde una perspectiva de modernización, progreso o ilustración. Una violencia que se plasmó en miles de disposiciones a través de las cuales se intentaba monitorizar las tantas corporaciones en las que se había organizado la sociedad para autosatisfacer sus necesidades partiendo de una primacía comunitaria. Tal desvelo resultaba asfixiante para algunos: recordemos las críticas de los fisiócratas. De ahí que se tache de paternalista esta política del soberano tutor.
Son cosas conocidas, aquí simplificadas, quizás en exceso, pues solo intento recordar el contexto de las denominadas reformas borbónicas que también abarcaron la hacienda de Madrid.
Las haciendas locales castellanas, es decir, los recursos de los municipios para satisfacer los gastos que ocasionaba el cumplimiento de sus obligaciones eran de base fundamentalmente patrimonial: un patrimonio privativo denominado bienes de propios. Es decir, bienes propios del pueblo, cuyos caudales le pertenecían y eran considerados como su dote propia: lo señalado para sostener las cargas públicas. Por tener esta naturaleza, no podían ser enajenados. Así lo describía Santayana Bustillo en el capítulo X, primera parte, de su famoso Govierno, titulado “del patrimonio de los pueblos, o propios de los mismos, su uso, administración, y cuenta”:
“Son muchas las obligaciones, y cargas de los pueblos: para cumplir con ellas, no hay pueblo que no tenga su patrimonio. A este comúnmente llamamos propios, porque sus caudales son propios del pueblo, y se consideran como dote propia, que se les ha señalado para sostener las cargas de la república”.
Y, ¿Cuáles eran esas cargas de la cosa pública o común? En España, desde tiempo inmemorial –decía el autor– son propio patrimonio de las ciudades y poblaciones: las tiendas, botigas, alhóndigas, lonjas, suelos de las plazas o mercados (porque por la facultad de vender en ellos suelen pagar los tratantes), molinos, campos, viñas, casas, treudos, censos y otros derechos, sobreprecio de la carne, arbitrios o sobreprecio de los abastos.
Y, ¿para qué se utilizaban esos recursos? Solo deben servir –continúa– para el común provecho de los pueblos, es decir, para la construcción o reparación de las obras públicas (muros, fortalezas, fuentes, puentes, calzadas, casas de ayuntamiento, del pósito, carnicerías, alhóndigas, plazas y otros edificios); también sueldos, fiestas, funciones de toros, etc.
En algunas localidades, el rendimiento de esta masa patrimonial era suficiente para hacer frente a los gastos debidos. Esto ocurría generalmente en lugares de poca población, donde los gastos municipales estaban contenidos; aunque obviamente, también dependía de los distintos bienes con los que contase el municipio, lo que era muy desigual.
Cuando estos no eran suficientes, se acudía a los repartimientos, o se cargaba sisa o sobreprecio en el abasto, para lo que se necesitaba una aprobación regia. Se entendía que era una medida temporal y se denominaban genéricamente arbitrios a esta imposición municipal. Los arbitrios existían, por tanto, por concesión de los reyes y tenían una vida determinada: nacían para una necesidad y, en teoría, morían cuando esa necesidad estaba satisfecha. Pero en la práctica podían perpetuarse. Entre estos arbitrios, los impuestos sobre el consumo –las mencionadas sisas– ocupaban un lugar importante: consistían en un recargo sobre el precio de ciertos bienes de consumo.
Para explicar la diversidad existente entre un municipio y otro se ha propuesto la siguiente clasificación:
- corporaciones que sin necesidad de imponer arbitrios, y tan solo con el caudal de sus propios, cubrían los gastos comunes;
- pueblos que, además de sus rentas de propios, necesitaban de los impuestos indirectos para sufragar los gastos comunes o para evitar el repartimiento de las rentas reales;
- municipios que a pesar de contar con ambas partidas (propios y arbitrios), tuvieron que empeñar sus bienes para lograr un ilusorio equilibrio;
- finalmente aquellos que sin apenas bienes de propios, sin cobertura para suscribir censos, sufrían una infrafinanciación crónica, un estado calamitoso de sus cuentas.
La administración de los propios y arbitrios municipales dependían principalmente del propio concejo: los cargos directores de la vida local, lo eran también de sus finanzas. Así, los regidores, los alcaldes y el procurador general, que eran los que tenían poder decisorio, eran también los que se encargaban de la gestión de las rentas municipales y ellos mismos fiscalizaban esa actividad.
Pero ante el problema del elevado nivel de deuda que habían acumulado muchos municipios y las necesidades de la Real Hacienda los monarcas se propusieron intervenir en esa administración, fiscalizarla. Buena parte de los arbitrios se dedicaban a pagar intereses de la deuda, práctica que se identificaba con la decadencia del país ya que restaba recursos productivos. Se pensaba por el contrario que al centralizar se cortarían los abusos de las oligarquías urbanas, que esa buena administración conseguiría excedentes anuales, y que con ellos podría amortizarse paulatinamente la deuda.
Una pieza fundamental en ese proyecto fue la Instrucción que se ha de observar en la intervención, administración y recaudación de los arbitrios del Reino de 3 de febrero de 1745. La Instrucción planteaba la creación de una junta para la administración de los arbitrios. Aunque en la junta había representación municipal, los puestos importantes estaban ocupados por cargos de nombramiento regio. En el fondo, la junta servía para sustraer al municipio la administración de sus arbitrios y poner al frente a un comisario real. Este comisario tenía el encargo de atender las necesidades urgentes de la Corona, de manera que las necesidades de las haciendas locales se supeditasen a las de la hacienda real. Además, las Ordenanzas de intendentes y corregidores de 13 de octubre de 1749 concedieron a los intendentes amplias facultades en la administración de propios y arbitrios. Y, más adelante, Ensenada promovió un decreto (fechado el 10 de junio de 1751) para reforzar y blindar el papel de los comisarios regios, recortando así competencias al Consejo de Castilla en materia de rentas municipales. Para ello, el decreto creó una dirección general que centralizaba la administración; al Consejo se reservaban solo los asuntos contenciosos.
Esta era en síntesis la situación que se encontró Carlos III al convertirse en rey de España. En continuidad a estas disposiciones y proyectos, el nuevo monarca aprobó una Instrucción que manda S.M. observar para la administración, cuenta y razón de los propios y arbitrios del Reino, fechada el 30 de julio de 1760. Nominalmente, el Consejo de Castilla seguía monopolizando todos los asuntos de propios y arbitrios; para lo que contaba con una nueva dependencia: la Contaduría general de propios y arbitrios del reino. De ella dependían las juntas municipales para el gobierno y administración de estos ramos. Pero, dada la forma en que se diseñó la nueva administración, quien en última instancia marcaba las pautas a seguir era la Secretaría de Hacienda.
En efecto, el Consejo a través de la Contaduría controlaba y dirigía la marcha de cada una de las haciendas locales. Para ello, a cada concejo se le formó un reglamento de ingresos y gastos (una especie de presupuesto permanente), y con arreglo a él debía rendir cuentas. Estos reglamentos describían cuáles eran los ingresos de los municipios, qué cargas tenían que soportar y establecían algunas disposiciones sobre organización. El control económico era tal que todo gasto extraordinario superior a cien reales –una cantidad pequeña, como se verá– debía consultarse a la Contaduría para su aprobación.
Para la redacción de los reglamentos y a través de los intendentes se recabaron los datos necesarios. En 1765 ya se habían aprobado 5.659 reglamentos, 10.582 en 1769 y 12.500 en 1773; y en 1787 había 1.084 nuevos. Esto suponía que casi la totalidad de los municipios tenían (estaban sometidos a) su reglamento. Una excepción eran los pueblos que apenas poseían propios y arbitrios, y que funcionaban realizando derramas para sus necesidades, por lo que se renunció a dotarlos de reglamento.
Al buscarse la amortización de censos, los reglamentos se redactaron reduciendo gastos para conseguir un sobrante o superávit. En la práctica, los remanentes siempre estuvieron por debajo de lo previsto y la eliminación de censos solo fue posible gracias a que muchos acreedores consintieron importantes deducciones. Sin embargo, los problemas de la Corona hicieron que a partir de la década de los ochenta, esos sobrantes se dedicasen a la extinción de vales reales y otras necesidades.
Como la Contaduría se comunicaba con los municipios a través de los intendentes, eran estos en realidad quienes tenían que velar por que los pueblos manejasen sus propios “con entera pureza, cortando todo monopolio y mala versación de sus productos”. Por eso tenían que salir de visita a los pueblos de su jurisdicción y examinar en ellos “sus vicios y manejos”; y dar las disposiciones para extirparlos.
El gobierno directo de los propios y arbitrios de cada municipio, es decir su hacienda, estaba en manos de una junta. Estas juntas de propios y arbitrios se establecieron por orden de 6 de noviembre de 1761. Presididas por el intendente, formaba parte de ellas el regidor más antiguo y el procurador síndico general, aunque posteriormente se permitió aumentar el número de regidores cuando fuera necesario.
Para mejorar la explotación de los propios se dispuso que los ramos arrendables se sacasen anualmente a subasta pública y se rematasen al mejor postor. Es decir, entre administración o arrendamiento, se optó por lo segundo en el gobierno de los propios, por la gestión de particulares, y no de la municipalidad.
Obviamente, se tomaron toda clase de medidas para evitar corruptelas: así, en estos arrendamientos no podían participar los interesados en su administración, ni sus parientes. Además, cuando el municipio tuviese que administrar necesariamente algún ramo se sometía a un estricto control de manera que se llevase cuenta y razón de sus rendimientos.
Estas juntas debían examinar los arbitrios que eran más gravosos a los pueblos, para ver cómo podían subrogarse. Eran responsables de invertir el producto de los arbitrios en los fines señalados por el reglamento y dedicar los sobrantes a la redención de los censos impuestos sobre ellos, de forma que paulatinamente se liberasen los pueblos de los gravámenes que sufrían. Y, al contrario, no podían establecer ningún nuevo censo.
Es clara la finalidad de sanear las cuentas y de que las haciendas locales estuviesen sustentadas en sus patrimonios. Se indicaba así que los pueblos donde los propios no alcanzasen a cubrir sus obligaciones, comprasen con el sobrante de arbitrios algún propio cuyo rendimiento fuera suficiente para este fin. De esta forma se pretendía evitar otros medios que perjudicaran la libertad y disfrute de los bienes comunes a los vecinos.
En definitiva, el ideal de la hacienda local que se desprende de esta Instrucción es el patrimonio. Se trata de un modelo que podemos denominar tradicional, muy diferente del que más adelante se instauró con el régimen constitucional.
También la hacienda madrileña fue ordenada conforme a estos nuevos criterios. Una real orden de 9 de septiembre de 1762 mandó que se enviase a la Contaduría general una relación de los ingresos municipales como documentación que sirviese para la elaboración del Reglamento. Por distintas razones, y a pesar de varios apremios, el municipio fue demorando la entrega. Finalmente, a finales de 1764, se envió la documentación. En ella encontramos el “presupuesto” del año en curso, los resultados contables del quinquenio 1756-1760 y la relación de facultades reales que legitimaban la deuda municipal. El 20 de marzo de 1765 se presentó un borrador del Reglamento y se abrió el plazo para las alegaciones. Las hubo de toda clase: legales, aduciendo que contravenía disposiciones vigentes; prácticas, asegurando que quedaba “desfigurada la cuenta”; o, las más frecuentes, protestas por los sueldos asignados. Finalmente, el 16 de marzo de 1766 se dio por concluida su redacción, sin incluir ningún cambio con respecto al texto presentado en 1765. En la cabecera del documento leemos: Reglamento que deberá observarse en la administración, recaudación y distribución de los caudales de propios, sisas, impuestos, arbitrios y rentas de Madrid. El 11 de agosto del mismo año fue aprobado por real resolución.
El Reglamento comienza describiendo los ingresos de la hacienda madrileña: por un lado, los propios y rentas; por otro, las sisas, impuestos y arbitrios. Después, antes de proceder a señalar las cargas, se disponían una serie de reglas o principios –así se denominan en el documento–, once en concreto. Sentados como inalterables estos principios, se pasaba a declarar los salarios y partidas de gasto.
Los principios venían a fijar la organización de la hacienda madrileña, cuyo eje era la junta de propios y sisas. La junta era la responsable de la administración, recaudación y distribución del valor de los propios, impuestos, sisas y arbitrios. Desaparecían así las juntas de propios, fuentes, causa pública y otras que hasta ese momento habían existido en el municipio madrileño. Todo lo relacionado con estos ramos era ahora competencia de la nueva junta.
La junta estaba compuesta por el corregidor, cinco regidores, el procurador general y uno de los secretarios del Ayuntamiento. Los cinco regidores se elegían entre “los más inteligentes, desinteresados y celosos del bien público”.
En esta nueva organización, subsistía la contaduría de cuentas con el cometido de llevar la cuenta y razón del valor y distribución de los bienes de Madrid y de la refacción que se devolvía a los eclesiásticos por las arcas de sisas, con la distinción, separación y claridad conveniente para cada ramo. Estaba formada por los mismos oficiales, escribientes y porteros que la configuraban hasta el momento.
También subsistía la contaduría de intervención de arcas de sisas, en la forma en que se hallaba establecida. Su función era intervenir todos los pagos que se ejecutasen por las arcas de sisas, en virtud de libramientos formales de la junta; sin esta formalidad, el tesorero no debía ejecutar los libramientos.
Sólo existía una tesorería que realizaba los pagos previstos y recibía los ingresos. Estaba compuesta por dos tesoreros, que se alternaban anualmente, un cajero y su ayudante. Cada uno de dichos tesoreros, cumplido el año de su ejercicio, tenía que formar una cuenta donde aparecían las entradas y salidas. Esta cuenta tenía que presentarse en la contaduría de cuentas, con las correspondientes justificaciones. La contaduría liquidaba, reconocía y glosaba la cuenta. Luego esta pasaba a la junta para su revisión y, con su informe, se remitía al Consejo.
Lo que resultaba después de pagar todos los salarios, consignaciones y gastos previstos, se destinaba a la redención de capitales hasta la cantidad de 750.000 reales anuales. Para ordenar ese pago se prefería a los que más baja hicieren en los atrasos.
Los propios y rentas municipales consistían en: 7 casas; el peso real; el derecho de almotacén y contraste; una barca y la mitad de otra; varios sotos; 36 censos perpetuos y 4 al quitar; 23 efectos contra las sisas; un derecho de martiniega; diferentes tierras dadas a censo perpetuo y otras en arrendamiento; la basura que se saca de las calles de la Villa; los sitios que ocupan las bancas y baños de la ribera del Manzanares; las multas de los repesos y las que impone el corregidor y sus tenientes; un juro sobre la renta general del tabaco; los censos que se pagan por el agua que corre en las casas de algunos particulares; el rendimiento de la depositaría general de Madrid; unas yerbas. Todo esto importaba 236.575 reales. El reglamento no incluía lo que había recibido Madrid por la venta de los Montes del Pardo y por la explotación de otras tierras de su propiedad.
Por otro lado las sisas, impuestos y arbitrios, que usaba Madrid consistían en: 2 reales por cabeza de ganado introducido en Madrid; 4 maravedís en libra de jabón; 202 maravedís en arroba de aceite; 331 en arroba de vino; un cuartillo de real en libra de cera; 9 reales en arroba de azúcar; un real y cuartillo por cabeza de cabrito; 2 maravedís en libra de nieve; 8 maravedís en azumbre de cerveza; un real en libra de cacao y chocolate; lo que pagan los lugares de la provincia de Madrid por razón de la sisa de ocho mil soldados; la tercera parte del producto líquido de comedias; un cuatro y medio por ciento que se carga sobre pescados frescos de mar y dos reales por arroba de barbos, peces y carpas; 4 ducados que se exigen por cada cajón de la plaza Mayor y plazuelas en la depositaría general de Corte.
El producto ascendía a un total de 11.480.807 que sumado lo ingresado de propios y rentas daba la cantidad de 11.717.383 reales. Lo que nos muestra que lo recaudado en Madrid por los propios era realmente insignificante, tan sólo algo más del 2% del total de los ingresos.
Tras los ingresos, aparecían las necesidades de la municipalidad. Los gastos previstos por el reglamento importaban 10.826.827 reales. Esta cantidad se distribuía en ciento cincuenta y nueve partidas de salarios, consignaciones, censos, fiestas, comisiones y otros gastos ordinarios y extraordinarios. Los intereses de la deuda municipal eran el mayor gasto con que se encontraba el Ayuntamiento, importaban 6.264.624 reales, casi el 60 por 100 del total. Los salarios suponían 1.066.324 reales, casi un 10 por 100. Para la refacción eclesiástica –la restitución de sus contribuciones–, se señalaban 995.928 reales, lo que suponía algo más del 9 por 100. Para gastos de causa pública –es decir, limpieza de las calles y de los pozos, compra de cebada y de paja, gastos de empedrado, incendios, bombas, etc.– se preveían 900.000 reales, más del 8 por 100. Para beneficencia 761.604 reales, lo que suponía un 7 por 100 del gasto. Para festividades religiosas y limosnas voluntarias 89.053 reales, un 0,8 por 100 del global. Para comisiones 38.728 reales, algo más del 0,3 por 100. Quedaba más de medio millón de reales que se repartían entre gastos ordinarios y extraordinarios alterables y otras partidas, como la del despensero del Buen Retiro. Se excluían una serie de partidas, que aparecían en las certificaciones de los contadores de sisas y causa pública, y por lo tanto no se pagarían en lo sucesivo.
Si de los valores que aparecían en el Reglamento deducimos la dotación fija y anual para las cargas de Madrid y gastos, quedaba un sobrante de 890.556 reales. Este sobrante tenía que ponerse en depósito en el arca de tres llaves, de donde cada año se sacarían los 750.000 reales destinados al caudal de redenciones.
Pero la coordinación de todos estos términos era demasiado compleja. La junta, para no colapsar la vida municipal –y esta necesidad se observa perfectamente en los libros de actas y en multitud de documentación específica–, tuvo que actuar por su cuenta, sin esperar las respuestas de la Contaduría, que muchas veces no llegaban. Las amonestaciones del Consejo tampoco se hicieron esperar, así por orden de 5 de marzo de 1770 se decía que «la Junta se debe abstener de hacer señalamiento alguno a ningún expediente aunque sea provisional o interino, y precisa su nominación, sin representarlo al Consejo con expresión del fin y justificación de la necesidad»; y otra de 16 de abril del año siguiente expresaba «que en lo subcesivo se abstenga la Junta de conceder tales gracias sin licencia del Consejo».
Pero estas reconvenciones no surtieron efecto y la Junta continuó incumpliendo algunas órdenes recibidas. Así, aunque por orden de 23 de julio de 1772, se había prohibido a los tesoreros admitir moneda de vellón en cantidad superior a la cuarta parte del dinero recibido, la Junta obligó, en septiembre de 1774, al tesorero de arcas a aceptar 300.000 reales de vellón que le entregaron los abastos a cuenta de los 1.270.054 reales que debían. El tesorero cumplió la orden, pero comunicó al Consejo sus sospechas sobre un posible fraude por parte de la Junta, ya que
«en los Abastos ningún dinero quieren recibir en especie de vellón, ni aun para cobrar sus derechos [...], con que se verifica que no teniendo esta especie procedida de ellos, es negocio que hacen con la Diputación de Gremios de esta Villa».
En respuesta, el 10 de octubre el Consejo ordenó a la Junta que
«se abstenga de incurrir en semejante exceso y contravención, en inteligencia de que serán responsables mancomunadamente sus individuos a los perjuicios que de lo contrario pudieran resultar».
Casi a la par que el Reglamento, cinco días después, se daba una Instrucción que lo completaba en lo relativo al modo de recaudación y administración de los arbitrios: venía a resolver las cuestiones prácticas de funcionamiento. La Instrucción de lo que han de observar los registradores y demás dependientes de sisas mayores y menores, millones, alcabalas y cientos para el más fácil despacho y recaudación de derechos –esa era su denominación–, fue formada por Miguel de Múzquiz, el que fuera secretario de estado y despacho de Hacienda, el 16 de agosto de 1766, como reza el encabezamiento.
La Instrucción hacía frente al problema de decadencia del valor de las rentas reales, millones y sisas de Madrid, y para ello articulaba todo un complejo entramado en sus dieciocho capítulos, que así se llamaban en el texto.
La norma comenzaba pidiendo buen trato para quien podía considerarse el cliente: el trajinero (capítulo 1). Además de ser de justicia, decía, de esta forma pagará de buen gusto lo debido. Mostraba así un fino sentido común.
Se prohibía a los empleados en las puertas tomar cualquier cosa de los trajineros, para evitar el interés y cualquier signo de amiguismo (capítulo 2). Todos los trabajadores estaban dotados, según la Instrucción, de un sueldo digno, y por lo tanto no se necesitaban esas prebendas para la manutención de los empleados.
La puntualidad, el cumplimiento exacto de los cometidos, era una condición esencial para el funcionamiento correcto de la recaudación (capítulo 3). Los registradores debían cuidar de que no se produjesen disimulación en los aforos, o gracias indebidas (capítulo 5); guardándose la uniformidad e igualdad en ellos, sin que se experimentasen en unos más baja que en otros (capítulo 12).
Los aforos de todas las especies debían ejecutarse en la puerta del registro correspondiente, con la asistencia de los sobrestantes –dos– y demás personas que debían intervenir, y bajo la presencia de los mismos registradores, para que no existiese el menor agravio. En ningún caso debía permitirse que esos aforos se realizasen en otro paraje, ni sin la intervención de las personas debidas (capítulo 4).
Todos los géneros que entraban y se aforaban tenían que reflejarse en un asiento de los libros de los fieles registradores antes de dar la cédula para la aduana. Estos asientos debían cotejarse, por la noche, para no interferir el trabajo. Para los géneros que adeudaban sus derechos en la aduana, se destinaba un sobrestante y un guarda para acompañarlos desde las mismas puertas de registro hasta entregarlos en la aduana (capítulo 6).
Siempre que entraban –en cualquier hora del día o de la noche– correos, partes o extraordinarios, debían esperar hasta que se produjese el registro, para evitar el contrabando y purificar las introducciones (capítulo 10).
Para evitar los impagos, los registradores de sisas, millones, alcabalas y cientos tenían que hacer todos los meses una certificación de las introducciones de vino, vinagre, aceite y otras especies que no se hubieran despachado en las correspondientes administraciones de la aduana y se encontrasen sentadas en los correspondientes libros. Con lo dejado por el trajinero como seguro se pagaba en la aduana el derecho, y las confiadas por dichos registradores –por amistad o fin particular– se satisfacían puntualmente todos los meses o por tercios de su propio dinero (capítulo 13). Además, los visitadores de rentas y sisas tenían la facultad de examinar los libros de los fieles registradores, y de ver las cédulas o partidas que estaban sin despachar en la aduana, enterándose del motivo de la demora. Ordenaban que se despachasen aquellas en que las partes dejaron dinero por seguro. En las que se había dejado prendas de otra naturaleza daban cuenta a los administradores de la aduana después de pasado el mes, para que éstos solicitasen su despacho con los registradores, y si no lo hiciesen diesen cuenta a sus correspondientes jefes para que las mandasen vender dentro del año de la forma que tuvieran por conveniente (capítulo 14).
Si algún trajinero no tenía prenda ni dinero para asegurar en la puerta su derecho, se permitía que del mismo género que introducía dejara el equivalente (capítulo 15).
Como ya se ha expuesto, el Reglamento está fechado en 16 de marzo de 1766 y fue aprobado por real resolución publicada el 11 de agosto del mismo año. Desde esa fecha estuvo vigente, salvo los periodos de gobierno constitucional –la época doceañista y el trienio constitucional– y durante el reinado de José I, hasta que el real decreto de 23 de julio de 1835 provocó una nueva ordenación, que suprimió la junta de propios y sisas. En ese largo periodo de setenta años, fue objeto de numerosas correcciones, fundamentalmente con el objeto de actualizar los importes de gasto y hacerse eco de algunas pequeñas modificaciones.
El constante déficit del municipio hizo que el Consejo de Castilla pensara en hacer un nuevo reglamento, que permitiese el equilibrio de ingresos y gastos no conseguido. De hecho, se pidieron noticias a la contaduría de la provincia, que motivaron una certificación de los valores y cargas de la Villa en 1805. Pero todo quedó en un proyecto, y el reglamento de 1766 continuó estando vigente.
Aunque lo dicho es cierto, no hay que olvidar algunos cambios sustanciales en la recaudación y administración de los arbitrios, ocasionados fundamentalmente por las secuelas que dejó la revolución. Estas modificaciones afectaron fundamentalmente a la Instrucción de 1766, que fue derogada con la reforma emprendida por Martín de Garay, aunque volvió a estar vigente unos meses tras el Trienio liberal; pero también afectaba a los principios del reglamento.
Así, hay que señalar la reforma emprendida por Garay para el establecimiento de la contribución general. Esta generó el real decreto de 26 de enero de 1818 que iba a modificar el método existente. En concreto se mandaba que la administración y recaudación de toda clase de arbitrios se hiciese por medio de los empleados de la Real Hacienda, con la sola intervención de los partícipes. Esta novedad, el verse privados de la noche a la mañana de la administración de sus arbitrios, como puede pensarse no fue admitido pacíficamente por la municipalidad. Pero desde el poder se hizo caso omiso a las pretensiones de Madrid y desde primero de septiembre de 1818 se instauró el nuevo método.
Otro cambio fue introducido por la reforma de López Ballesteros. Efectivamente, por real decreto de 3 de abril de 1824 se creó la dirección general de los propios y arbitrios del Reino. Esto suponía que el Consejo Real dejaba de tener competencias en los expresados ramos. Con posterioridad se publicó el real decreto de 13 de octubre, que aprobaba y mandaba observar la Instrucción para el arreglo de la administración y de la cuenta y razón general de los propios y arbitrios del reino, texto que venía a concretar el real decreto de 3 de abril de 1824. Sin embargo, la administración inmediata de estos ramos continuó en los pueblos a cargo de los ayuntamientos y juntas, tal y como se disponía en la Instrucción de 30 de julio de 1760. Además, esta normativa no llegó a aplicarse en Madrid.
Otro hito importante fue la creación de la empresa de los derechos de puertas, lo que suponía que «después de casi un siglo de administración fiscal pública, se volvía al negocio de los particulares...». En concreto rompía con la prohibición que había impuesto la Instrucción de 1745, antes explicada. El arriendo empezó a funcionar el uno de marzo de 1830, y se estableció con una duración de cinco años; terminando a fin de febrero de 1835. En todo ese período estuvo vigente el reglamento, como se ha dicho, pero obviamente en cuanto a organización de los cobros, manejo de los importes, etc. se modificó. Sí continuó con lo que a la larga fue su principal cometido: la ordenación del gasto.
Hacer una valoración de lo dicho no es tarea sencilla. Para algunos autores lo importante es saber si la reforma consiguió sus objetivos, o si «al igual que ocurrió con la mayoría de las iniciativas ilustradas, los únicos resultados apreciables fueron las nuevas oficinas encargadas de acumular el abundante papeleo –expedientes, informes, reglamentos...– que generaban» (Carlos de la Hoz). Pero responder a esto es enjuiciar la nueva forma de gobierno, algo que necesita un análisis más amplio y polifacético. Por eso me voy a ceñir a una serie de aspectos que me parecen más interesantes en este foro.
Por un lado, hay que señalar que la Instrucción de 1760 sostiene un modelo de hacienda donde la regla es el patrimonio y lo impositivo es una excepción. De esta forma puede concluirse que las haciendas municipales en el Antiguo Régimen descansaban sobre sus patrimonios: los propios. Al menos en teoría –y así se cumplía en muchos pueblos–, la explotación de aquellos proporcionaba al municipio los ingresos suficientes para hacer frente a sus cargas. De ahí que los arbitrios concedidos a los pueblos que necesitaban más ingresos, eran considerados como algo episódico y por ello de duración temporal, sólo se concedían por un tiempo limitado, el imprescindible para hacer frente al imprevisto. En la práctica, sin embargo, algunas poblaciones –sobre todo las más populosas– basaban sus haciendas en la imposición: el caso de Madrid es paradigmático, pero conocemos otras ciudades –como Valencia o Sevilla– en una situación similar.
Tal vez pueda concluirse que la estructura social y económica existente, esa sociedad estamental del Antiguo Régimen, determinaba un concepto de posesión, y esto un modelo de hacienda que es básicamente patrimonial. Y este modelo no puede cambiar radicalmente si no se operan cambios importantes en lo que se entiende por propiedad y en la constitución de la sociedad. Por ello la reforma carolina no podía ir más allá de sus propuestas, era hija de su tiempo, de esa monarquía administrativa que como forma de gobierno se desarrolló en el periodo analizado enfrentándose a la autonomía corporativa tradicional: lo que, en otras palabras, se ha denominado despotismo ilustrado, es decir, el intervencionismo regio.
Por otro lado, hay que preguntarse sobre el objetivo de la reforma. En este sentido son muy interesantes las conclusiones que al respecto propone Carmen García. Esta autora defiende que existe un momento de inflexión en la reforma: 1792. Hasta esa fecha, y a pesar de que los sistemas de control no fueron todo lo eficaces que se había pensado, se consiguieron muchos de los puntos previstos en el programa reformista: aumentó el rendimiento de las rentas municipales, se suprimieron gastos, se redimieron algunos censos de los pueblos. Pero el aumento de las necesidades de la hacienda real –producidas sobre todo por la guerra–, hicieron que a partir de esa fecha se olvidaran esos objetivos y se sustituyeran por las nuevas urgencias. Esto llevó al fracaso de la reforma. Pienso que antes y después de esa fecha no existe un cambio de finalidad, sino de orientación. El fin siempre era el saneamiento de la hacienda real, en un primer momento a medio plazo, luego –ante la prioridad que marcan las circunstancias– a largo; y el medio utilizado también continúa: la intervención o centralización.
Por último, se refleja en esta reforma esa obsesión ilustrada de «quién vigila al vigilante», toda la construcción de los mecanismos de control muestra una estructura centralizadora de forma piramidal que intenta no dejar cabo suelto a la improvisación. El resultado es ese monarca –soberano– tutor, que produjo una inflación de normas, típicas de la mentalidad mercantilista, tan alejada del pensamiento fisiocrático posterior.
- García García, Carmen. La crisis de las haciendas locales: de la reforma administrativa a la reforma fiscal (1743-1845). Junta de Castilla y León. Consejería de Educación y Cultura. Valladolid, 1996.
- García García, Carmen. “Una lenta y tardía transformación: las haciendas locales en el tránsito del absolutismo al liberalismo”. Áreas. Revista internacional de ciencias sociales, número 37 (2018), pp. 93-107. (Disponible en hdl.handle.net/10201/137348).
- Hoz García, Carlos de la. Hacienda y fiscalidad en Madrid durante el Antiguo Régimen (1561-1833). Madrid 2007.
- Martínez Neira, Manuel. Una reforma ilustrada para Madrid: el Reglamento del Consejo Real de 16 de marzo de 1766. Dykinson, Madrid, 2023. (Disponible en hdl.handle.net/10016/39047).
- Santayana Bustillo, Lorenzo de. Govierno politico de los pueblos de España, y el corregidor, alcalde, y juez en ello. Imprenta de Francisco Moreno. Zaragoza, 1742.